
«El mejor poeta tiende a preocuparse menos por el estilo que por ser un libre canal para sí mismo», escribió el poeta Walt Whitman en el prefacio a la edición de 1855 de Hojas de hierba. «A su arte le dice: no seré entrometido, no habrá en mi escritura ninguna elegancia, efecto u originalidad que cuelgue entre mi persona y los demás como un cortinaje. No colgaré nada, ni los cortinajes más ricos. Lo que digo lo digo como precisamente es».
En su ensayo de 1965 Sobre el estilo, Susan Sontag cita este fragmento de Whitman para ilustrar un problema compartido por buena parte de la literatura del siglo XIX: concebir el estilo como un apéndice decorativo, como si se pudiera apartar el cortinaje para que la materia sea revelada. La escritora estadounidense sostiene que no existe el estilo neutro, ni absolutamente transparente. ¿Entonces por qué, se pregunta, las metáforas que usamos para comprender el estilo lo fijan siempre en el exterior, mientras la materia de las obras corresponde a su interior? Sontag propone invertir la metáfora: situar a la materia —los temas, los personajes, los espacios que la componen— en el exterior y al estilo en el interior. Cita a Jean Cocteau: «El estilo decorativo no ha existido nunca. El estilo es el alma y, por desgracia, en nosotros el alma asume la forma del cuerpo».
Para el escritor uruguayo Mario Levrero, un autor toma conciencia de que está escribiendo con voz propia, es decir de que está desarrollando su estilo, cuando no puede reconocerse por completo en lo que escribe, cuando el texto le parece ajeno, pero, al mismo tiempo, propio. El proceso creativo, dice Levrero, surge de un desplazamiento en el que los personajes se independizan y dejan de corresponder al autor, dejan de hacer lo que vos querés. Compara su noción de estilo, o de voz propia, con la sensación que queda al soñar con una persona que conocemos y que, por los avatares misteriosos de la noche, no luce idéntica en dicha representación a como luce en la vigilia.
El gran escritor de novela negra Raymond Chandler argumenta en A mis mejores amigos no los he visto nunca que el estilo es una proyección de la personalidad: por eso, más allá de los defectos que implica, el estilo no puede ser robado. Para Sontag, Levrero y Chandler, entonces, el estilo está ligado a nuestra manera de ser y sus cambios. Comporta, en razón de las necesidades comunicativas que nos conforman, un prisma, una relación mutable e íntima.
En Los espantos de mamá, la última novela del autor paisa Gilmer Mesa, el lector asiste al diario discurrir de un empleado gubernamental recién designado por nepotismo a un cementerio desolado y brutal: uno de esos columbarios que evidencian la desgracia de nacer en este campo de tiro llamado Colombia. En la novela, las luciérnagas de Aranjuez se confunden con las chicharras de un cigarrillo de basuco y la violencia despuebla de luceros al vecindario. El protagonista, un ex profesor alcohólico y jodido que va de un lado a otro en llamas, reconoce en las calles de su ciudad a los engendros en los que han encarnado los males típicos de este país cercenado: la violencia, la precariedad y la indiferencia. Así registra la conformación de un bestiario urbano que atemoriza y fascina por partes iguales.
Aranjuez (2023), la penúltima novela de Mesa, tiene pasajes memorables y muy bien logrados. La historia del hombre que se roba las campanas de la iglesia para dar luz al sueño artístico de su hijo es hilarante. La narración de Ñoño —que a su vez es la historia de los parceros haciendo malabares para que el amigo más talentoso del parche llegue a los cotejos— es fresca, tierna y, al mismo tiempo, solemne. No en vano Mesa se ganó el Premio de la Cámara de Comercio de Medellín con La cuadra, su debut literario en el 2016: ese testimonio franco y crudo que explora la génesis de una de las bandas más temidas del Cartel de Medellín. No en vano Gilmer acumula millares de lectores por todo el país.
El estilo de Gilmer es pronunciado: su aproximación a la literatura, su relación con la escritura, está definida desde hace varias obras. Los extensos bloques de texto que conforman cada uno de sus capítulos, y que llegan a sucederse por quince o veinte hojas sin pausa, son harto reconocibles y juegan un papel fundamental en ese entramado de polifonías que conforman sus novelas. También son reconocibles los extensos diálogos que van hilando las historias a las que asiste el lector en cada una de sus entregas. Pero a pesar de que en esta entrega Gilmer haya insistido todavía más en el empleo de los extensos bloques de texto como eje fundamental de desarrollo, y a pesar de que el diálogo vuelva a surgir aquí como mecanismo fundamental, la novela tiene varios problemas.
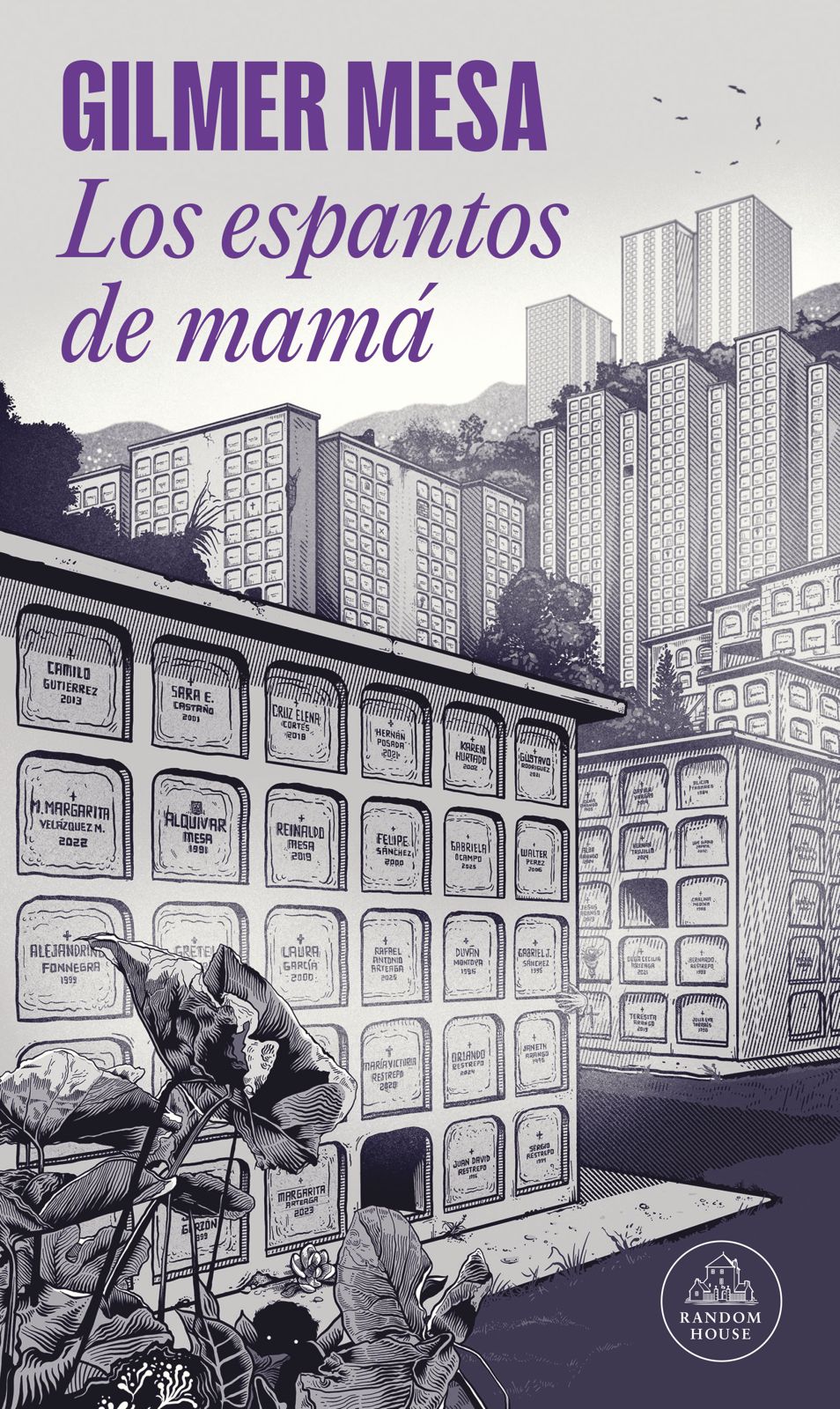
Los espantos de mamá, comparada con La cuadra, Las travesías y Aranjuez, parece por momentos hasta poco elaborada. Uno puede pasar por alto que, en una novela en la que los diálogos tienen tanta relevancia, que trata de imitar las conversaciones naturales de la gente de a pie, los personajes hablen con expresiones rebuscadísimas. Uno puede pasar por alto que, más allá de los paralelos con los espantos de la cultura popular colombiana, los tópicos de las tres novelas anteriores se repitan en ésta. Uno pasa por alto hasta el recurso evidente de las citas de Dante al inicio de cada capítulo. Lo que ya uno no pasa por alto es la falta de contundencia de algunos de sus pasajes, una ausencia que hace languidecer las extensas conversaciones. Tampoco se pasan por alto las opiniones de las voces que participan y que rematan los largos pasajes con conclusiones evidentes. Pero para que esto se entienda prefiero concentrarme en uno de los capítulos del libro que, me parece a mí, sintetiza todos sus problemas.
En el décimo apartado, titulado «El duende», Mesa narra las peripecias y el fatal desenlace de un enano brujo que adopta y protege a tres familias desamparadas que arriban al barrio Aranjuez, escenario donde transcurre la obra. Estas familias, que se ven acometidas por los demás habitantes del vecindario ya hartos de la sobrepoblación, encuentran en el enano brujo un benefactor bondadoso. El problema es que Mesa se gasta hasta quince páginas para concluir que el cariño verdadero nos impulsa a ser mejores, o que un niño puede volverse violento por la influencia de un entorno violento, o que los lazos que nos unen a la vida son frágiles.
El problema es aún más evidente cuando nos fijamos en la estructura del capítulo, que se desarrolla mediante extensos bloques de texto y entre lo dialógico. Como sucede en otros momentos de la novela, la madre del protagonista adopta la voz principal y nos cuenta la historia del enano en el vecindario. Pero dentro de su narración hay otras tres que se suceden y tratan de redondear el capítulo: la primera es la del propio Duende, que nos cuenta los pormenores de su pasado; la segunda, la de una vecina que asegura haber presenciado los hechos que conducen al conflicto central del capítulo; y la tercera, la de una de las protegidas del Duende, que a su vez nos narra la muerte del personaje y que cierra el apartado. Cada una de estas narraciones está a su vez acompañada por los comentarios del protagonista que, intercaladamente, trata de perfilar este amalgama de voces y visiones, y termina concluyendo, después de veinte páginas, que la familia son los amigos o que los pobres ponen en Colombia la mayor cantidad de desaparecidos. Estas conversaciones son flojas, y junto a las narraciones que vienen y van y a los enormes bloques de texto que componen los párrafos, obligan al lector a preguntarse por la pertinencia de los mecanismos de esta obra, que no se sostiene. El estilo, entonces, termina restando aún más fuerza a las conclusiones evidentes a las que llegan los personajes.
A diferencia de Aranjuez, donde el recurso principal de la narración estaba sustentado en la demencia del padre, que catalizaba y justificaba las remembranzas del protagonista, en Los espantos de mamá no hay de esa vehemencia con la que el lector se tragaba enteros los extensos párrafos. Ya no asistimos a la ternura con la que Clarence, un pillo de los de antaño, suelta su llanto diáfano, el desahogo de la mierda oscura que ha cargado a lo largo de su vida. Ya no asistimos a la dignidad con la que un tipo cuenta que su futuro será aplicarse a recordar, en la mitad de su vida, la otra mitad que ya vivió. Asistimos, eso sí, a la impronta de Mesa, a la comprobación de su estilo, a la exposición total del mismo. Pero el libro termina agotándose rápidamente cuando el protagonista concluye, después de veinte hojas, que afuera, en la calle, hay gente sufriente de verdad.
El año pasado, en un conversatorio sobre Aranjuez celebrado en la librería Cooltivo, en Chapinero, varios asistentes le preguntaron a Mesa por la dificultad de sus temas: su escabrosidad, su enfoque crudo y sin aspavientos. Y hubo uno que le preguntó por la forma, por la dificultad de leer esos enormes bloques de texto. Mesa respondió que esa dificultad le importaba un carajo en tanto implicaba su mayor acierto: quería narrar tal y como lo hacen los pillos de su vecindario, holgadamente, sin economizar el lenguaje, extendiéndose hasta las últimas consecuencias. No importaba si en su esfuerzo mimético el producto no era muy amable, pues para amabilidades no está ningún autor. A mí me pareció una respuesta honesta. Hoy me permite comprender que Mesa asuma de nuevo los riesgos que implica su estilo, esas características intrínsecas de las que habla Levrero. Como en la propuesta de Sontag, aquí Mesa traslada los tópicos referentes al contenido de su obra al exterior: los personajes de sus novelas hablan y hablan y esas conversaciones estructuran la obra y nos permiten acceder al contenido. Son, desde la visión de Chandler, la proyección de la personalidad del autor paisa, el alma de su narrativa, diría Cocteau.
Lo de los bloques de texto no es exclusivo de la obra de Mesa, ni mucho menos. Todos los lectores de Bajo el volcán de Malcom Lowry han tenido que soportar páginas y páginas enteras en las que el cónsul Geoffrey Firmin, otro alcohólico en llamas, divaga y da vueltas sin lograr nunca poner un pie por fuera del vórtice que termina despedazándolo. Melville, en su Moby Dick, se extiende sin escatimar recursos en las amplias descripciones que hace a lo largo de la aventura central de su novela. Padura, para no ir tan lejos, inserta extensos bloques descriptivos cuando Mario Conde tiene que husmear, detectivescamente, por encima de la mierda cubana de final de siglo. Los ejemplos son abundantes y los traigo a colación para que no se confunda el argumento de la eficacia con el de la dificultad: no se trata de qué tan difícil sea o no el abordaje del texto, sino de lo elaborado de sus mecanismos, de la pertinencia de los mismos.
Mesa ha probado con creces ser un excelso narrador, lo que hace que uno se pregunte por la publicación de un libro tan imperfecto. Cuando Amalfitano, en 2666, habla acerca de la novela monstruo, ese pasaje glorioso de nuestra literatura en el que Bolaño sostiene que el autor de novelas se enfrenta, mediante ejercicios torrenciales, a lo desconocido, piensa uno más en Aranjuez que en los Espantos de mamá. Habrá que esperar por la siguiente novela de Mesa, ojalá una más eficaz en la que el estilo y el contenido estén igual de elaborados.
El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes no es responsable de las opiniones recogidas en los presentes textos. Los autores asumen de manera plena y exclusiva toda responsabilidad sobre su contenido.
Ministerio de Cultura
Calle 9 No. 8 31
Bogotá D.C., Colombia
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Días no festivos)
Contacto
Correspondencia:
Presencial: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
jornada continua
Casa Abadía, Calle 8 #8a-31
Virtual: correo oficial –
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
(Los correos que se reciban después de las 5:00 p. m., se radicarán el siguiente día hábil) Teléfono: (601) 3424100
Fax: (601) 3816353 ext. 1183
Línea gratuita: 018000 938081 Copyright © 2024
Teléfono: (601) 3424100
Fax: (601) 3816353 ext. 1183
Línea gratuita: 018000 938081
Copyright © 2024