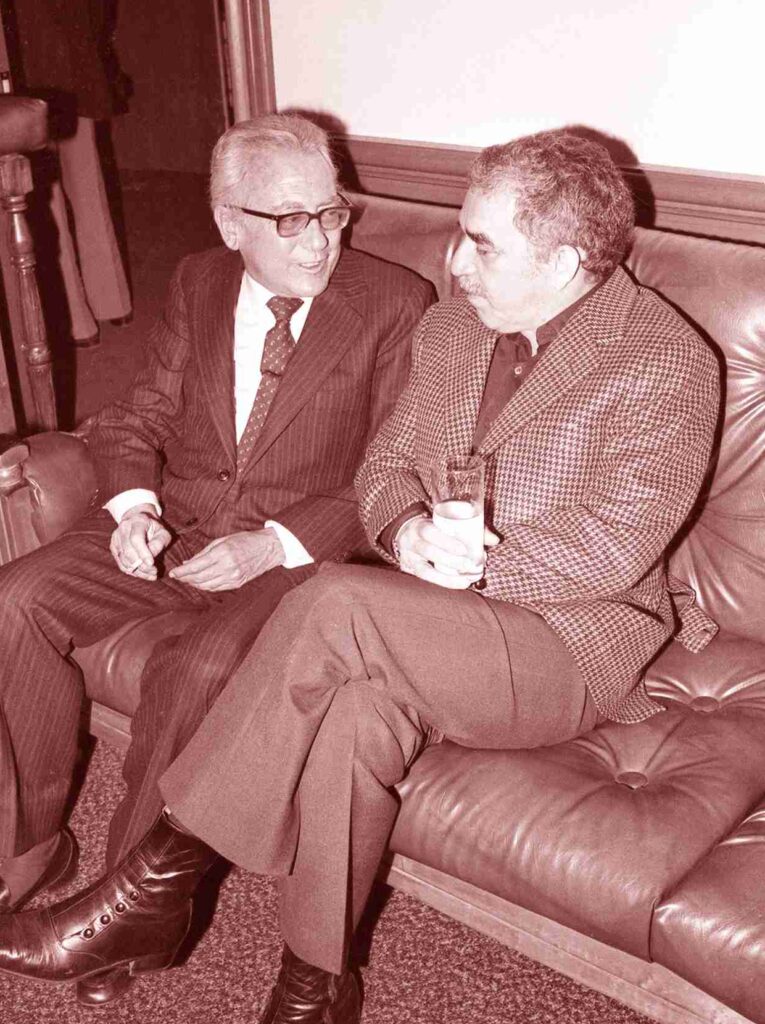
Este artículo hace parte del libro Guillermo Cano: el maestro. Léelo completo acá.
En sus memorias, Gabriel García Márquez contó que la primera lección importante de reportero la tuvo en la redacción de El Espectador una tarde de 1954 «en que cayó sobre Bogotá un aguacero que la mantuvo en estado de diluvio universal durante tres horas sin tregua». Al momento del cierre y desde los ventanales, los periodistas vieron pasar el desastre por la avenida Jiménez, impotentes, hasta que «de pronto, Guillermo Cano pareció despertar de un sueño sin fondo, se volvió hacia la redacción paralizada y gritó: —¡Este aguacero es noticia!»[1].
Su olfato «canino» lo tuvo de nascencia. Con él se hizo cronista, luego columnista y editorialista, pero saber dónde estaba la noticia y cómo enfocarla fue su fortaleza como director. Sin imponerse, supo persuadir a los periodistas para que siguieran las pistas que él les daba y regresaran con la deseada chiva.
La escena que rememoró García Márquez confirma que Guillermo Cano lo descubrió como periodista —y lo formó junto con el Mono Salgar—, por lo que el escritor se refería al «siniestro eje Concho-Mono-Gabo». Pero antes lo descubrió Ulises para la literatura y por eso lo llamaba «el padre».
En la correspondencia[2] entre Gabo y Chin —como se trataban— se transluce la estrecha amistad entre el director y el corresponsal exiliado en Europa, quien sufrió penurias debido a los batacazos propinados por la dictadura a la casa editorial. Por ello le pidió insistentemente al joven director que hablara con el viejo para que le mandaran su cheque de subsistencia. Tan dramáticos son los relatos de sus afugias, que más parece el Epistolario de un joven pobre de Klim. Desesperado llegó a ofrecerle a Concho su nueva especialidad: los comentarios hípicos. Claro que también le compartió sus impresiones de los países visitados, de amigos comunes, ideas para próximas series y no dejó de pedirle sus consejos de editor.
Más pobre que Gabo estaba El Independiente, que no pudo comprarle la serie de crónicas sobre su viaje a la Cortina de Hierro, que el autor calificó como «el mejor trabajo periodístico que he hecho hasta ahora». Esta serie, escrita entre 1955 y 1957, vino a ser publicada en la revista Cromos en 1959.
Guillermo Cano heredó de su padre el don de la predestinación, al que ayudó mantenerse bien informado para intuir por dónde estallaría la noticia. Cuenta Manuel Drezner que después del cierre de El Tiempo, don Guillermo le pidió que fuera a entrevistar al secretario de la onu Dag Hammarskjöld porque presentía que podía haber alguna noticia. Drezner, que hablaba inglés, confirmó que el funcionario sí tenía intenciones de interceder por el diario clausurado, aunque aclaró que no se iba a meter en asuntos de política interna. Esa noticia le dio la vuelta al mundo y con su lacónica manera de elogiar, el director le dijo: «Sabe que esto no le salió mal, Drezner».
Con su papá se leían la mente para mantener la calidad periodística, sin ufanarse de nada, como un deber ser. Drezner recordó una campaña que lideraron para que los redactores escribieran corto, que tuvo notables resultados. José Salgar, por su parte, insistía en que fueran directo al grano, sin tanta floritura.
Manuel Drezner, el columnista más antiguo del periódico con setenta y cinco años de colaboración ininterrumpida, conoció a Guillermo Cano en el Gimnasio Moderno cuando este dirigía El Aguilucho, periódico en el que colaboró Drezner, unos años menor. Por ello, cuando don Guillermo asumió la codirección del Dominical, le pidió que se encargara de los temas culturales y de la columna de música que dejó el maestro Otto de Greiff cuando se fue para El Tiempo. La primera columna apareció el 30 de abril de 1949 (recuerda con envidiable memoria) y, en adelante, entrevistó a músicos importantes que se presentaban en Bogotá, como el violinista Yehudi Menuhin y el pianista José Iturbe, entre muchos otros[3].
Cuando murió Álvaro Pachón de la Torre, Manuel Drezner reemplazó a don Guillermo en la dirección del Dominical en varias ocasiones. Allí publicó por primera vez un cuento de Pedro Gómez Valderrama titulado «Noticia de los cuatro mensajeros». En 1955, cuando GOG se tomó un receso, Drezner asumió la famosa columna «Preguntas y respuestas» —que más adelante heredaría Pangloss—, a la que llegaban unas mil cartas mensualmente. En esos siete años en que fue redactor de planta compartió oficina con García Márquez, quien además de superar con creces su cuota de cronista y escribir la columna de cine en Bogotá, aportó notas editoriales al «Día a día».
Esta sección editorial, con sus comentarios breves y ágiles, fue el campo de entrenamiento para los más dotados, a la vez que recibían la primera lección de humildad por el manto de anonimato que la cubría. A propósito, doña Ana María Busquets recordó la vez que se encontró con García Márquez en el archivo del periódico: «Me dijo que ya no sabía qué había escrito él y qué Guillermo»[4].
En 1954, por intermedio de Mike Forero, llegó Germán Pinzón a la redacción. Un cronista de veinte años que llevaba «en la piel» a su admirado Curzio Malaparte. Miembro de la camada de los periodistas Pinzón Moncaleano, pronto se volvió cronista y enviado especial de El Espectador. En los siguientes seis años batió sus propias marcas de originalidad. En ese tiempo, escribió su antologista Juan José Hoyos:
«(…) recorrió las calles de Bogotá, que entonces empezaba a convertirse en una gran ciudad; viajó a las montañas de Cundinamarca y del Tolima y a las selvas del Caquetá. También navegó por el Pacífico y el Atlántico. Y entrevistó a políticos, corredores de autos, guerrilleros, asesinos, presos, reinas de belleza, marineros»[5].
A Guillermo Cano lo conoció en sus veintinueve años, «ya con mechón blanco, heráldica familiar». Pronto se volvió para Pinzón un jefe protector y alcahueta, al igual que José Salgar. Su viuda Sonia Cárdenas recordó que le disculpaban las borracheras y ausencias porque sus crónicas estelares compensaban las flaquezas. Cuando Germán y Sonia se casaron, el padrino fue José Salgar y la madrina Esmeralda Arboleda. La noticia salió en El Espectador con foto de Guillermo Sánchez, el Perro, y un titular muy evolucionado para la época: «Sonia Cárdenas se casa el sábado con el periodista Germán Pinzón»[6]. Ella, que era la secretaria privada desde hacía cuatro años del presidente electo Carlos Lleras Restrepo, le robó el protagonismo.
Ese mismo año (1954), los Cano apoyaron a Juan Mendoza-Vega para que se iniciara como reportero mientras estudiaba medicina en la Universidad Nacional. Por haber participado en la marcha de los estudiantes que terminó en masacre —la primera de la dictadura de Rojas—, perdió la beca que le había adjudicado el Gobierno de Norte de Santander. Tras compartirle su preocupación al director, este le dijo que mandara artículos y le pagarían los que se publicaran. Poco después aceptó el turno «de la puñalada al papa», como él lo llamaba. A partir de 1958, el doctor Mendoza-Vega se volvió columnista en temas de salud y mantuvo su «Columna médica» por más de tres décadas. En su antología Cuarenta años de periodismo médico recordó a los maestros de El Espectador «donde los aprendices teníamos una escuela que no podía ser reemplazada por universidad alguna, y en la que se daba tácita pero elocuente y permanente cátedra de la más estricta ética»[7].
Don Guillermo Cano y Eduardo Zalamea Borda le echaron la soga al cuello a Héctor Osuna, que llegó a El Espectador en 1959 con sus caricaturas debajo del brazo para ofrecer sus servicios —con los que ya contaba El Siglo—, y al otro día empezaron a salir publicadas. Aunque era un seguidor laureanista confeso, los Cano se rindieron ante su talento para radiografiar con trazos la realidad colombiana y lo contrataron con exclusividad. Le dieron una oficina que le produjo claustrofobia, pues prefería su aislamiento monacal y mandar la caricatura diaria con La Chiva del periódico. Tan hábil se mostró para captar los rasgos fisionómicos de las figuras públicas, que el periódico le hizo una exposición en 1964 con cincuenta personajes de la arena política.
Su serie de caricaturas, que inicialmente se llamó «Monerías» —con cinco caricaturas en disposición vertical—, se consolidó en 1966 como «Rasgos y rasguños», nombre que le sugirió su papá, Vicente Osuna, también artista al igual que su madre. En esa especie de crónica gráfica, que abría página, dispuesta horizontalmente, se parapetó la línea editorial gráfica del diario, porque los Cano y Osuna formaron desde entonces una dupla perfecta. En el prólogo de Osuna de frente, Gabriel García Márquez le puso la estola a Osuna (que había tenido vocación sacerdotal) por su «rigor sacramental»:
«Aunque se le considera como el caricaturista político más lúcido y feroz que ha tenido Colombia, su ferocidad es mucho más que política, porque es solo moral. Carece del cálculo matrero, de las pasiones efímeras, de los apetitos terrestres de los políticos. Su negocio parece ser la salvación de las almas»[8].
Lorenzo Madrigal, su otro yo[9], reconoció en una columna que sus mentores fueron Lucas Caballero y el pintor Ignacio Gómez Campuzano. A los sesenta y seis años de labor ininterrumpida en El Espectador, es el segundo decano después de Manuel Drezner.
El mismo año en que Osuna se graduó de abogado en el claustro del Rosario y colgó el cartón, entró a la redacción Óscar Alarcón, quien también estudió derecho. Llegó recomendado por su primo famoso García Márquez. Don Guillermo lo apoyó para que combinara sus estudios de derecho en el Externado con el oficio de reportero y asistió orgulloso a su grado (como consta en una fotografía en la que él y Ana María acompañan al graduado y a sus padres)[10]. José Salgar lo puso a cubrir el turno de noche, cuando el jefe de redacción era Luis Palomino. Luego pasó a educación y terminó en política, cubriendo la Cámara de Representantes.
Fue don Gabriel quien lo puso a escribir los «Microlingotes» en El Vespertino porque le habían llamado la atención sus apuntes ingeniosos en la redacción, al estilo de las «greguerías» de Ramón Gómez de la Serna. Sencillamente le dio la orden de escribirlos y él, con tal de no aparecer expuesto en «el muro de la infamia» (donde publicaba los gazapos y los aciertos de sus redactores), aplicó su talento de repentista para escribir la columna que mantiene hasta hoy. Para afinar su estilo, don Gabriel solía obsequiarle revistas españolas como La Codorniz, publicación satírica contra el dictador Francisco Franco.
Los lazos del joven provinciano con El Espectador se terminaron de afianzar cuando ya graduado en Derecho y especializado en la Universidad de Roma, se casó en 1977 con Patricia Lozano, reportera de cultura y del Distrito. Se ennoviaron en la redacción, donde Alarcón primero conoció a su suegra, Leonor Daza de Lozano, reportera de sociales.
El bogotano Iáder Giraldo entró a «la Selección» de El Espectador en 1960 y pronto ostentó el número 10. Como en esos tiempos no existían líneas rojas (ni azules), quien fuera jefe de información política durante ocho años hizo parte del grupo de Los Gorilas[11]: cuatro periodistas políticos que rodeaban con rendida admiración al presidente Guillermo León Valencia. Iáder Giraldo fue un cronista de singulares recursos que alternaba su leída columna «La semana política» con reportajes como el del pintor de brocha gorda, Eduardo Ospina, de 38 años, quien se casó con la millonaria Anatilde Tafur, de 75 años. Por esa historia recibió el Premio de Periodismo Hernando Caicedo de Cali, en 1967. Salpimentaba su picante estilo con expresiones coloquiales; titulaba con buril, echando chispas, y no le guardó reverencia a nadie, salvo a su mandatario payanés.
Como a Iáder, don Guillermo les veía la madera a los que podían destacarse en distintos oficios. A los periodistas los guiaba desde un mostrador de poco más de un metro de altura que dividía la sala de redacción y el pasillo hacia las oficinas. De hecho, cuando se le acercaba algún parroquiano despistado a preguntar por el director, él negaba con la cabeza y por dentro disfrutaba de su pilatuna, que fue leyenda en el periódico. Como no le gustaban las reuniones formales se volvió ritual que lo abordaran mientras él revisaba la correspondencia. Así cuenta Óscar Alarcón:
«Debajo de aquel muro colocaban la correspondencia identificada para cada uno de los periodistas. De su buzón sacaba los sobres dirigidos a él y comenzaba a abrirlos y clasificarlos. Cuando estaba en esa tarea, que repetía varias veces al día, era el momento que uno aprovechaba para comentarle cualquier suceso o noticia para evitar llegar a su oficina y cumplir el protocolo de tocar la puerta o pedir cita.
El resto del tiempo permanecía en la sala de redacción, hablando con los reporteros y muchas veces se sentaba en un escritorio —vecino al de José Salgar— para escribir una pequeña nota, un pie de foto o para recibir una llamada telefónica»[12].
Otros periodistas talentosos que llegaron en los sesenta fueron Hernando Giraldo, Juan Gossaín y Carlos Murcia. El primero, según Fernando Cano, «fue hechura de mi papá en la parte editorial, aunque lo fichó el abuelo», y su «Columna libre» era intocable. Giraldo, reportero y columnista aguerrido, ejerció un control político implacable durante más de treinta años en el periódico. A la Cacica Consuelo Araújo Noguera, su vecina de columna, le lanzó fuego amigo. Pero después de un retiro temporal, ella lo saludó afectuosamente: «Bienvenido, Nando, a esta tu casa que nunca debiste abandonar y que ojalá esa indignación permanente que mantienes ante tanta podredumbre y tanta injusticia, aliente tu permanencia en las páginas de este diario donde yo, tú, él, nosotros y ellos hemos librado tantas batallas contra la corrupción que al final hemos acabado ganando. Me satisface tu regreso…»[13].
El periodista Juan Gossaín empezó como corresponsal en 1968 luego de que don Guillermo recibiera una crónica suya sobre un hospital que llegó embalado en cajas a su pueblo, San Bernardo del Viento (Córdoba), como una donación del Gobierno inglés. Salió publicada una semana después con el título «Cartas desde San Bernardo del Viento». Gossaín siguió enviando sus corresponsalías hasta que el periódico le mandó el pasaje para que viajara a la capital.
Al igual que a Gabo, le costó tiempo aclimatarse, pero su cálido estilo caribeño se impuso durante los tres años que prestó su pluma a El Espectador[14]. En una entrevista, Gossaín declaró: «Bogotá me produjo dos de los mejores hallazgos de mi vida. Guillermo Cano, una cumbre moral, y José Salgar, el mejor jefe de redacción que yo he visto. Andaba con un lapicito rojo temible, todos decíamos: «Ahí viene el lápiz del Mono Salgar a tachar cosas»[15].
En otra remembranza de sus inicios en El Espectador, dijo de Guillermo Cano: «Pregono como un título de honor el haber sido su discípulo a la edad temprana en que un muchacho absorbe como una esponja todo lo que le enseñen, sea bueno o sea malo, y lo que aprendí de él es el capital verdadero de mi vida y de mi trabajo» [16].
En su «Crónica del día» mostró quiebre de cintura para hablar de todos los temas, pero en las entrevistas y crónicas políticas sobresalió su picardía. Cambiaba el tono para los temas de denuncia, como fue la serie de cinco entregas que hizo en diciembre de 1970, titulada «Misión a Muzo» sobre los conflictos de la zona esmeraldífera hasta llegar al mercado verde de la avenida Jiménez. Nada superó en osadía la aventura que vivió con un grupo de indocumentados colombianos al cruzar la frontera venezolana para narrar el infierno que los esperaba si eran atrapados por la Guardia Nacional, como les pasó. Para no prolongar su detención, enseñó la credencial de periodista y le permitieron regresar por carretera, sin necesidad de volver a atravesar un río, amarrado como lo hizo, porque no sabía nadar.
Carlos Murcia empezó en deportes y colaboró en la sección «Eldorado al vuelo» hasta que don Guillermo lo graduó de redactor político con todo y columna: «El periscopio político», un compendio de textos breves no exentos de chismes del poder. Más adelante tuvo la «Crónica política», un referente de los años ochenta. Algunos reporteros recuerdan que no se movía de la redacción, siempre estaba en su escritorio con el teléfono en la oreja, pero así conseguía chiviar a todo el mundo sin alterar su horario de oficinista: de ocho a cinco.
Entre otros periodistas políticos de la época figuraron Hernán Gallego, quien cubrió el Congreso por diecisiete años; Héctor Giraldo Gálvez, Édgar Caldas y Álvaro García (sucesor de Iáder Giraldo, que le entregó el relevo a Murcia). La fuente económica la cubrían Javier Ayala, Jaime Viana y Jorge Téllez. Este último publicó en 1968 una crónica de la visita del presidente Carlos Lleras al Museo del Oro en su nueva sede del Parque Santander y su exclamación sirvió de título: «¡Cómo nos hemos empobrecido!».
El versátil Héctor Muñoz Bustamante cubrió distintas fuentes en el diario. Desde su ingreso a la redacción en 1967, a donde lo llevó Darío Bautista, se ocupó de temas de medio ambiente, ciencia y tecnología, educación, salud y hasta política indigenista, pero terminó consagrado a las series históricas.
Con la familiaridad que le dieron tantas visitas al periódico desde niño, donde su papá Mike Forero pasó media vida[17], Clemente Forero Pineda se volvió colaborador del periódico en 1976, cuando se retiró de Planeación Nacional. María Teresa Herrán y él le propusieron a don Guillermo una serie investigativa, que el director aprobó y tituló «No nos digamos mentiras», que salió entre 1977 y 1978. En ella analizaban los temas desde la macroeconomía, como en la entrega titulada «¿Cuánto produce el turismo?» (4 de enero de 1978), en la que concluyeron, mediante estadísticas e indicadores nacionales y globales, que en Colombia faltaba una política turística. Clemente Forero también tuvo una columna propia, que salía los lunes, y para la que le sirvieron mucho los consejos de su papá. En 1978 recibió el Premio de Periodismo Económico del Premio de Periodismo Simón Bolívar, por la serie de diez entregas titulada «El país de las maravillas» sobre política petrolera en el gobierno del Mandato Claro.
Hacia 1979 llegó Germán Yances. A los veintitrés años «y sin ser un Cano» —precisa él—, le encargaron la Tele Revista desde el número cero, que dirigió durante quince años. Lo que más agradeció fue el voto de confianza que le dio don Guillermo ante las arremetidas de los dueños de los medios y de programadoras, inconformes con su estilo crítico e independiente[18]. Uno de los primeros colaboradores de la Tele Revista fue Klim, pero duró poco porque escribía muy largo. Los más constantes fueron Azriel Bibliowicz y Martha Bossio. La revista salía el sábado, día de mayor venta del periódico, y jalonaba la circulación.
A sus veinticuatro años, Ignacio Gómez integró el equipo de investigación que dirigía Fabio Castillo. El segundo sábado de agosto de 1986, cuando solo llevaba cinco días en el periódico, fue a revisar el buzón de correspondencia y se cruzó con el director, que se le presentó afablemente y se puso a su disposición. También recordó —en un testimonio para el Diario Alternativo de Fabio Castillo—, el día que se escondió de don Guillermo en la redacción por el reclamo de un funcionario debido a una equivocación suya. Cuando se encontró con él, este le dijo con toda calma: «Ignacio, eso no es para sentirse tan mal, acostúmbrese a los reclamos y para que no se le olvide que siempre hay que volver a leer, porque es mejor encontrar los errores antes de la publicación»[19].
Guillermo Cano también supo poner el ojo en la gráfica y alentó el trabajo de fotorreporteros como Alberto Garrido desde los inicios del Magazín. Su hazaña de penetrar las peligrosas selvas del Carare en busca de un avión de pasajeros para regresar con un documento gráfico exclusivo la recordó don Guillermo Cano a su muerte, ocurrida en 1968, después de haber servido por décadas al periódico como jefe de información fotográfica y luego jefe de personal. Otros notables reporteros gráficos en distintas épocas fueron Guillermo «el Perro» Sánchez, Daniel Rodríguez, Gabriel Sevilla, Carlos García Rozo, Humberto Rojas, Jairo Higuera, Jorge Torres, Rodrigo Dueñas y Francisco Carranza.
Para este último, sus «papás» en el periódico y en el oficio fueron don Guillermo, Alberto Garrido y Carlos Caicedo (el fotógrafo estrella de El Tiempo). A los tres les tiene un altar en su casa. Carranza, oriundo de Pachaquirá (Boyacá), entró a El Espectador en 1966, a los catorce años, como «malacate», es decir, el que hacía los mandados y llevaba los tintos a las juntas de redacción. Cuando le asignaron la oficina del director entró en pánico, pero «como era muy igualado» —dice él con su coloquial lenguaje[20]— empezó a entrar en confianza con don Guillermo, a quien le llevaba sus gaseosas Lux, sus cigarrillos Kool, fósforos y antojos. Le repetía cual sirirí que quería ser periodista y don Guillermo, paciente y sonreído, le decía que tenía que estudiar y leer mucho. «Carrancita» se lo tomó en serio y, al terminar su turno, se quedaba en el archivo a leer periódicos viejos. Luego entró a estudiar en la nocturna y le llevó la matrícula al director para que se sintiera orgulloso. Hasta que Alberto Garrido, jefe de personal, le propuso ser reportero gráfico. (Ya don Guillermo le había visto el potencial).
En el laboratorio quedó asignado al jefe de fotografía, Carlos García Rozo, quien lo preparó a partir de 1967. Cuando terminaba la jornada se iba a tomar fotos al centro, y las mejores se las daba a los directores de El Vespertino, José Salgar y Pablo Augusto Torres. «Finalmente me dieron la alternativa como reportero gráfico en 1973, cuando me entregaron el carnet». Para entonces había conocido al maestro Carlos Caicedo, y decidió ser tan bueno como él. Se las arreglaba para ir a los viajes a donde fuera Caicedo, quien terminó cogiéndole cariño y enseñándole la alquimia del oficio. Hasta lo convenció de que se fuera a trabajar a El Tiempo, donde Enrique Santos lo contrató por más salario. Cuando fue a contarle a don Guillermo, muy avergonzado, este le dijo que tranquilo, que aprendiera mucho y cuando estuviera listo regresara al periódico. Lo despidió con abrazo y bendición. En menos de dos años, Patojo —su otro apodo— estuvo de vuelta en su casa periodística, donde don Guillermo le dobló el sueldo y lo destinó a cubrimientos especiales. Así mismo, le confió misiones difíciles, algunas relacionadas con Pablo Escobar, y todas las cumplió pese a los riesgos. Como también expuso su vida en la toma y la retoma del Palacio de Justicia, de las que quedaron imágenes emblemáticas.
Carranza recuerda que una de sus chivas fue la fotografía que le tomó a Alberto Santofimio cuando lanzó su candidatura presidencial en 1980, en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. Le tomó una foto del rostro, con un pañuelo atravesado que le dio un toque de deformidad. El periódico la tituló «Rostro de caucho» y fue el hazmerreír de la campaña.
En cuanto al humor gráfico, los caricaturistas que sobresalieron entre los años cuarenta y ochenta fueron Hernán Merino, Álvaro Donado (Al Donado), José María López (Pepón), Ugo Barti, Consuelo Lago, Alfredo Garzón y el maestro indestronable Héctor Osuna[21]. Merino fue el primer gran retratista del Dominical. Con sus trazos modernos, fue un valiente escudero en la lucha contra la censura durante el régimen militar. Es famosa su caricatura en la que dos censores están dormidos sobre los escritorios de El Espectador y El Diario Gráfico, en medio de las telarañas, y cuando el reloj marca las doce menos cinco. A esas alturas (20 de enero de 1956), los dos periódicos estaban clausurados.
En los sesenta descolló Pepón con su crítica gráfica. En la caricatura titulada «Coctel político» (4 de julio de 1965) juntó a las figuras políticas del momento con el cura Camilo Torres y Los Gorilas, Iáder Giraldo y Camilo López, del séquito del presidente Guillermo León Valencia. Las infidencias de los diálogos desnudan a la concurrencia.
Los dueños del «bote»
Cuando a don Gabriel le dio el arrebato de renunciar en mayo de 1961 debido a un conflicto laboral que causó malestar en la empresa, le encargó a su hijo la dirección plena de El Espectador —desde 1958 él figuraba en la bandera como director de la edición de la mañana y Guillermo Cano de la tarde—. Este, abrumado, le respondió al «querido Viejosol» con una carta conmovedora por la sinceridad con que declinó el encargo y propuso una salida.
Empezó diciendo que no servía para dirigir un periódico porque no sabía manejar personal «ni olfatear la política», ni le gustaban los compromisos sociales. Pero en cambio sí se sentía capaz de responder por la producción del periódico, de orientar a los redactores en la búsqueda de las noticias y «de entregar diariamente un periódico a hora oportuna, bien presentado, atractivo, ágil y serio, lo que imprimiría circulación y simpatía». Finalmente, le dijo que conversara en mesa redonda con los demás Canitos y «las queridas socias», pero que pensara que esa fórmula, provechosa para el periódico, calmaría sus nervios.
Por nada cambiaba don Guillermo el placer de armar el periódico con su equipo de jefes de redacción, con quienes se reunía desde las 9:30 de la mañana para tomar las decisiones. Hasta cerrar la edición nacional no se iba a su casa, pero desde allí seguía pendiente de las novedades con la descarga de adrenalina que le producía el cierre. Incluso los fines de semana, si estaba en su casa de campo Fidelena, en la región del Tequendama (Cundinamarca), seguía monitoreando las ediciones por radioteléfono.
El «bote» le decían al bosquejo o plan de armada del periódico, página por página, sección por sección, con titulares tentativos y fotografías en proceso. En ese entonces, los jefes a cargo eran Enrique Alvarado Sotomayor, Guillermo Lanao y Álvaro Monroy, quienes luego les pasaron la posta a dos «cargaladrillos» de la casa: Luis Palomino y Pablo Augusto Torres.
En agosto de 2003, Jorge Cardona le dedicó una semblanza al fallecido Pablo Augusto Torres, quien entregó treinta años de su vida al periódico, donde ejerció como jefe de redacción nocturna cuando la muerte se le adelantó a sus planes de jubilación. Nunca salía antes de la medianoche y era el que recibía el periódico calientico, recién salido de la rotativa. Fue la mano derecha del Mono Salgar y el que respondía por el cierre, causante de todos los regaños. Cardona también destacó su faceta de promotor de la música colombiana y del folclor nacional. Hasta tuvo su propio sello discográfico y conformó la Estudiantina Colombia, con la que hizo varias giras al exterior.
En esa redacción que armó Guillermo Cano, uno de los silenciosos guardianes fue Enrique Alvarado Sotomayor, como escribió Cardona a su muerte. Él empezó pasando cables, levantando textos en máquina de escribir, revelando fotos, o comprando los cigarrillos, hasta que se convirtió en redactor de planta y luego en jefe de redacción. «En los días difíciles de la censura, o en los tiempos de la dictadura de Rojas Pinilla, los aportes de Enrique Alvarado le fueron dando importancia en la redacción a la hora del cierre»[22]. La experiencia de treinta y cinco años en el periódico le permitió formar a varias generaciones en su otra carrera, la docente.
Las mujeres con impronta
Apartado especial merece la nómina de mujeres en la época de Guillermo Cano, quien tuvo desde joven la imagen de la legendaria Emilia Pardo Umaña hablando a los gritos en la redacción y llevando la contraria a todos. Tomó un relevo más discreto doña Inés de Montaña, quien llegó a finales de los cuarenta y siguió vinculada al periódico hasta su muerte. Estaba casada con Gabriel Montaña, el Gato, periodista cultural del que enviudó en 1956. Tras el cierre de El Espectador y con la apertura de El Independiente, José Salgar le pidió a doña Inés que volviera a enviar sus colaboraciones desde Los Ángeles, a donde se fue a vivir con sus hijas. Allá terminó metiéndose en las grandes productoras y escribiendo de cine.
El periódico la acreditó para cubrir la visita del presidente Alberto Lleras Camargo a los Estados Unidos y, dada su cercanía con el mandatario y la primera dama, obtuvo crónicas exclusivas. Cuando se cumplieron los noventa años del periódico, Ana María y María Antonieta Busquets entrevistaron a «la decana del periodismo» en su oficina de dos décadas. Ella les reveló que sus primeros artículos los publicó en El Tiempo porque fue secretaria de doña Lorencita Villegas de Santos en la Liga Antituberculosa, y su marido era reportero político. Durante catorce años fue la enviada especial de El Espectador al Concurso de la Belleza de Cartagena y los cartageneros le tomaron mucho aprecio porque nunca hizo comentarios ríspidos sobre las candidatas.
A finales de los sesenta, cuando los hippies se volvieron personajes entre temidos y admirados, doña Inés entrevistó nada menos que al líder del movimiento en Bogotá, Manuel Quinto[23], quien protestó por la falsificación del hipismo que hacían los jóvenes burgueses, exclusivamente interesados en consumir marihuana.
Reconocimiento especial merece la primera periodista profesional del periódico: Flor Romero. Como cuenta en sus memorias[24], empezó recibiendo dictados o pasando a máquina los editoriales de don Luis y luego la trasladaron a la oficina del Doctor Pachoncito para ser secretaria del Magazín. Pero un día, don Guillermo le dio una orden perentoria: «Desde mañana serás redactora social del periódico». Ella le dijo que estaba loco porque era una provinciana que no conocía a la sociedad bogotana, a lo que él respondió: «Nosotros le vamos a ayudar. Además, es justamente eso lo que buscamos, una persona que no tenga nexos con los grupos sociales bogotanos para que haga una página imparcial y objetiva».
Tanto entusiasmo mostró por el periodismo doña Flor a los dos Cano, que le dieron una beca para que cursara la carrera en la Universidad Javeriana. Así, desde 1949 hasta 1954, trabajó durante las mañanas en el diario y en las noches asistió a clases. Y le quedó tiempo para casarse con la bendición de sus padrinos y jefes.
La segunda periodista que recibió beca en la Javeriana fue Athala Morris Ordóñez, a finales de los cincuenta. Según le contó a Guillermo Romero Salamanca del Círculo de Periodistas de Bogotá, se presentó a un concurso que abrieron en El Espectador para contratar a un periodista de planta, al que le pagarían los estudios y le darían 500 pesos mensuales. El propio GOG le avisó que había sido seleccionada. Se graduó en 1961 y don Guillermo fue jurado de su tesis. Ese mismo año se casó, pero nunca dejó de ejercer su profesión. Después de salir del periódico, le pidieron que le hiciera una entrevista al director, y él le respondió: «No, señora, perro no come perro». En todo caso, ella le hizo una entrevista imaginaria, aprovechando que él era «un libro abierto».
Otras reporteras que ingresaron al Magazín Dominical desde finales de los cuarenta fueron Isabel Montaña de Boy (esposa del coronel Herbert Boy), quien escribía crónicas sobre moda, sección que heredó la artista Marlene Hoffmann; Amparo Hurtado de Paz, que escribía sobre arte; Ana Pombo de Lorenzana y Elvira Salcedo Román, a cargo de temas sociales y culturales. Esta última, en vísperas de la IX Conferencia Panamericana, hizo un recorrido por las nuevas instalaciones del Club Los Lagartos, el Hotel Continental, la Hostería El Venado de Oro y el restaurante Temel, dispuestas a recibir a las comitivas internacionales. También visitó el Panóptico convertido en Museo Nacional, cuya inauguración fue frustrada por el Bogotazo.
Desde 1939 y hasta el cierre de El Espectador, Helena Cano Nieto escribió su columna «La lección de cada día», que retomó con la caída del dictador Rojas Pinilla. La única hija de don Luis Cano heredó el talento de escritora, aunque también le llegó por la vía materna porque su madre, Paulina, fue hermana de Luis Eduardo y Agustín Nieto Caballero. Helena estudió en la Universidad Nacional, pero su carrera docente la hizo en el Gimnasio Femenino. Tuvo oportunidad de vivir en Ginebra, París y Río de Janeiro, lo que le abrió el mundo, tan estrecho para sus coterráneas. A la hora de decidir su destino, prefirió dedicarse de lleno a la pedagogía y fundó en su casa el Gimnasio de Nuestra Señora, conocido como el colegio de la Nena Cano. En su columna impartía consejos de sentido común y abordaba asuntos de la vida cotidiana y urbana. En el noveno aniversario de la muerte de Luis Cano, resaltó las virtudes de ese patriota auténtico, «que fue el decisivo organizador de las victorias, pero no se le vio jamás entre los vencedores».
Más adelante tomó el relevo otra nieta de don Fidel Cano: Clarita Duperly Cano de Restrepo, quien durante diez años envió su columna desde Medellín. En 1978 hizo una selección en el libro Jirones de vida, en donde sobresalen sus recios principios católicos y patrióticos expresados de forma clara, como su nombre.
Las cuatro nueras de don Gabriel iniciaron bajo su égida, en 1967, la sección sabatina «Nos vamos de compras»: Ana María y María Antonieta Busquets, María Cristina Correa y Cecilia Martínez. Pero las Busquets (llamadas por Germán Pinzón «las Infantas de Cataluña») tuvieron sendas columnas que publicaban varias veces a la semana y colaboraban en la sección femenina de doña Inés.
Otra columnista de la sección femenina fue Tica de Ciontescu, hija del embajador de Rumania, quien inició su columna sobre alta cocina internacional en 1967 y luego publicó un exitoso libro de recetas. Decía Sonia Osorio (tan buena bailarina como cronista), que Tica de Ciontescu «es la causante de que todas las señoras “popoff” de Bogotá hayan pasado de hacer huevos fritos a confeccionar “paté de codornices”, “pollo a la Bombay” y todas las sutilezas de la cocina europea».
Y prueba de que la sección femenina de El Espectador también le abrió las puertas a las damas conservadoras fueron doña Sofía Ospina de Navarro y doña Bertha Hernández de Ospina, con las columnas de «Hogar» y «Huertas y jardines», respectivamente. Así, doña Bertha cambió su temido «Tábano» por inofensivas orquídeas. Y en la otra orilla ideológica, María Teresa Herrán publicaba las «Ocurrencias de los jueves».
Las redactoras bajo la guía de doña Inés fueron Cecilia Santos de Palomino, Leonor Daza de Lozano y Amparo Hurtado. Cecilia era hija de Enrique Santos Montejo, Calibán, a quien le sacó la agilidad para escribir, pero sin belicosidad, y estaba casada con el jefe de redacción Luis Palomino. Desde 1966 hasta 1984 abarcó el espectro de instituciones sociales y culturales, y entrevistó a jóvenes gogó, hermanitas de los pobres, raponeros, deportistas mujeres, peluqueros, científicos y artistas de la televisión. Entre agosto y septiembre de 1974 hizo una serie que tituló «La fotografía distorsionada» con los catorce ministros del nuevo gabinete de López Michelsen.
En los noventa años de El Espectador, Cecilia Santos escribió una sentida semblanza de Celia Morales, la primera linotipista mujer del periódico, elegida por don Luis entre varios aspirantes varones en 1918. La hija del maestro Pedro Morales Pino vivió toda la evolución tecnológica durante sus sesenta años de servicio. Al morir, don Guillermo recordó en una «Libreta»[25] que la conoció de niño cuando lo iniciaron en los misterios de la composición e hizo un reconocimiento muy diciente en este apartado de mujeres: «Entre ese equipo humano, en una época en que ni se hablaba siquiera en estas tierras colombianas de la liberación femenina ni mucho menos de la igualdad de hombres y mujeres en su derecho a trabajar y de ser tratadas en su oficio de manera igual y equitativa, se encontraba doña Celia Morales […] una de las más eficientes y preparadas linotipistas» [26].
A Leonor Daza le decían la Pelusa, y escribía notas sociales para El Espectador y El Vespertino. Su hija Patricia llegó en los años setenta, recién graduada de la Javeriana, y doña Ana María Busquets la formó como pupila. Por ley natural entró a trabajar en el diario que conoció en tantas fiestas infantiles a las que la llevó su mamá.
Amparo Hurtado estuvo vinculada desde finales de los cincuenta y escribía básicamente sobre arte. José Salgar —que se convirtió en su cuñado— celebró en su columna del 14 de mayo de 1966 la graduación de Amparo como periodista de la Javeriana. Aunque dijo que la experiencia que había acumulado en El Espectador y El Vespertino valía por cien tesis de grado. En sus últimos años se volvió corresponsal en Miami, donde abrió una galería de arte. Allí murió en circunstancias trágicas pocas horas antes de que mataran a don Guillermo. Un drama familiar que ensombreció al director y del que escribió su última nota de «Día a día» y dejó una «Libreta»[27].
Fue en la década del sesenta cuando las periodistas tocaron el «techo de papel» en El Espectador. Tres mujeres tuvieron especial brillo como reporteras y columnistas: María Teresa Herrán, Margarita Vidal y Consuelo Araújo Noguera. Las dos primeras entraron por la sección «Vida en las aulas», que registraba el acontecer en las universidades.
María Teresa Herrán empezó en 1965, cuando era estudiante de primer semestre de Derecho. Doña Inés de Montaña la invitó a escribir en «la mal llamada Sección Femenina» y poco después don Guillermo le dio la oportunidad de alojarse en las páginas editoriales[28]. Al mismo tiempo escribía los «Reportajes diabólicos», en los que mostró sus agallas para entrevistar. Gozaba de tanta credibilidad que hasta el presidente Lleras Restrepo le pidió que lo entrevistara, mientras que García Márquez le aceptó una entrevista en Cartagena, ¡pero sin grabadora![29]. También le hizo un reportaje al obispo de Buenaventura, Gerardo Valencia Cano, no diabólico dada su dignidad, quien se le «confesó» en una escapada de la Conferencia Episcopal que se reunía en Bogotá[30]. El único obispo que firmó el documento de la Golconda y quien se volvió la cabeza visible del movimiento prefería que no lo tildaran de «rebelde» porque no tenía la combatividad de otros clérigos latinoamericanos de la teología de la liberación, pero sí se consideraba un luchador por la Iglesia de los pobres.
Ella colaboró durante más de medio siglo con el periódico y en ese rol mantuvo una relación de absoluto respeto con los Cano. Fue famoso el escándalo que se armó en abril de 1968 por una columna suya de «Ocurrencias de los jueves», titulada «Un pariente pobre: Nariño». Allí planteaba que, detrás de los chistes sobre pastusos, se ocultaba una realidad de atraso y abandono de la que era cómplice el país entero, por la cual muchos nariñenses se sentían más ecuatorianos que colombianos. ¡Y se armó la de Troya! Cuenta María Teresa que se basó en información dada por un compañero pastuso[31]. Pese a la rectificación que hicieron ella y los editorialistas, los paisanos ofendidos quemaron ejemplares de El Espectador, destrozaron la oficina de El Tiempo (que entonces era un genérico de la prensa bogotana) y enviaron cientos de cartas contra ella, del gobernador y del alcalde para abajo. Don Guillermo se mantuvo imperturbable y la tranquilizó. En la nota del «Día a día» titulada «A buen entendedor», subrayó la buena intención de la columnista, quien lejos de ser ofensiva hizo un llamado a la nación para que se ocupara de este departamento.
La andanada pasó y ella se volvió un referente del periodismo responsable. Por largos años tuvo su columna «Ocurrencias» y la última, «Gotas», salía al lado de la «Libreta de apuntes» del director, quien fue un admirador de su estilo de frases breves y punzantes.
Margarita Vidal, graduada de Periodismo en la Javeriana y con alguna experiencia en televisión, entró en 1967 a El Espectador referenciada por Iáder Giraldo, y recogió el guante de María Teresa en «Vida de las aulas». Pero la escuela la tuvo ella con don Gabriel, quien calificaba las notas con lápiz rojo; don Guillermo, excelente titulador y, por supuesto, José Salgar. Cuenta que a Darío Bautista le consultaba muchas cosas «porque era un sabio». Recuerda que su primer reportaje fue sobre el picador Melanio Murillo, que había sido corneado en una corrida en Montería y estaba hospitalizado. «Don Guillermo me dijo que se estaba muriendo y yo fui a la clínica a consolarlo. Cuando estaba allí, de pronto se abrió la puerta y entró el Cordobés y le dio un gran abrazo. Melanio resucitó»[32]. A ella, «don Gabrielito» la felicitó por el reportaje en su temido muro.
Hacia junio publicó una encuesta entre sectores intelectuales sobre la expulsión del país de la crítica de arte argentina Marta Traba. Luego publicó reportajes con el poeta ruso Evtushenko, que estuvo en la Universidad Nacional; con las artistas Ana Mercedes Hoyos y Feliza Bursztyn, con la actriz argentina Fanny Mikey, pasando por la tribu de los nadaístas. En 1968 dejó su columna y reapareció con «Crónicas de Margarita», entre 1974 y 1975, una imperdible colección de entrevistas de personalidad con políticos, artistas e intelectuales, que divulgó en versión televisiva e impresa. En este género se volvió maestra, pero siempre reconoció que en El Espectador aprendió los secretos del oficio con don Gabriel, Iáder Giraldo y don Guillermo.
En cuanto a la Cacica hay varias versiones sobre quién la bautizó así, que pasan por don Gabriel, Iáder Giraldo y Hernando Giraldo. Lo cierto es que fue a raíz de un viaje que hizo a Bogotá en 1969 para promover el Festival de la Leyenda Vallenata, iniciativa del gobernador del Cesar, Alfonso López Michelsen, que ella y el compositor Rafael Escalona volvieron realidad un año atrás. Entonces esa música era totalmente desconocida en el interior y, a partir de la visita a El Espectador, la Cacica quedó enganchada con Bogotá y con el periódico. Sobre ella escribió Óscar Alarcón:
«Todavía recuerdo su imagen, con su estampa de mujer costeña, llegando a la redacción de El Espectador con su mochila guajira. Aun la veo escribiendo sus «Grandes Reportajes» y su «Carta vallenata» —picante, haciendo denuncias— […] Consuelo era una mujer incomparable, amiga, sencilla, llena de alegría y siempre pensando en sus gentes y en su región. En una emisora de Valledupar, todos los días, invitaba a su pueblo a rebelarse contra los políticos corruptos y contra las maniobras de los gobernantes deshonestos» [33].
En su «Carta vallenata» —tribuna que sostuvo por más de treinta años hasta su muerte—, la Cacica mostró su talante polemista, frentero y retador. Le casó pelea a su amigo Gabo por el abandono de Aracataca y en una columna trascribió la letra del vallenato compuesto por Armando Zabaleta en el que le sacó los trapitos amarillos al sol. A Marta Traba le dirigió una carta con rapapolvo «por la desafortunada nota de presentación que escribiste para el disco de la formidable Eliana» (intérprete y compositora, símbolo de la canción protesta)[34]. Le dice que no se ponga a hablar de lo que no sabe, como es de música popular, porque corre el riesgo de «protagonizar lo que en lenguaje vallenato llamamos “pelea de tigre con burro amarrao” y en este caso, Marta, el tigre no eres tú», le asestó antes de despedirse con un «vallenatísimo abrazo».
Fueron célebres los «Grandes reportajes» de la Cacica por su habilidad para tirar de la lengua a los entrevistados y por darles la palabra a líderes de todas las corrientes. En ellos mostró el verbo afilado y el cuero de política, su otra vocación. Habló largo y distendido con Julio César Turbay Ayala cuando era candidato presidencial. Volvió a entrevistarlo como presidente, a él a quien ella y el periódico habían cuestionado por su nefasto Estatuto de Seguridad (y eso que todavía no había sufrido la persecutoria que le montaron agentes del das en Valledupar, en 1981). Entrevistó a Alfredo Vásquez Carrizosa, defensor de los derechos humanos en esos años oscuros, y —cómo no— a Jaime Bateman, que tuvo la gentileza de invitarla a celebrar una entrevista en octubre de 1980 y después del «cautiverio» publicó en cuatro entregas las «confesiones» del comandante del M-19.
Uno de esos reportajes se lo hizo a Klim al mes de haberse retirado de El Tiempo. «Un diálogo entre dos gallos: el antilopista mordaz y la lopista furibunda», se lee de entrada. Avanzada la conversación en términos amables, ella dejó caer esta sincera observación:
«El gallo que me resultó de más espuelas de las que yo suponía, se me salió de las cuerdas donde lo estaba amansando y se me fue pa’l centro del salón sin darme tiempo a prepararme. Casi que me coge de improviso porque yo esperaba hacerle las preguntas a mi tiempo y en mi modo. Pero él —que es veterano y curtido en estas lides— me mandó el ramalazo así de pronto, se salió de la poesía y de las otras pendejadas que estábamos hablando y me puso el nombre del presidente López como una estaca en la mitad del diálogo» [35].
Esa «estaca» también se le clavó a don Guillermo en su relación con la Cacica por sus diferencias políticas. Ella, que era de un lopismo subido, defendía lo que el periódico cuestionaba: al presidente López Michelsen, al Grupo Grancolombiano y a la clase política tradicional. Además, dice Juan Guillermo Cano, ella no compartió el apoyo del periódico al proyecto del Nuevo Liberalismo y a su líder Luis Carlos Galán. En una columna se refiere a «ciertos furibundos, fanáticos, apasionados y radicales galanistas, de esos más realistas que el rey, que no le perdonan una al doctor López». Y alude a varios de esos «catones» con los que compartía páginas editoriales[36].
En los años setenta sobresalió María Jimena Duzán, quien a sus diecisiete años heredó la columna de su fallecido padre, Lucio Duzán. Así «Hora cero» pasó a llamarse desde 1976 «Mi hora cero». Además, fue colaboradora regular del Magazín Dominical. Quien la perfiló como columnista fue don Gabriel, pero el que la formó como reportera fue don Guillermo. Tanta confianza le tenía que delegó en ella enormes responsabilidades relacionadas con el conflicto armado. Lo que más valoró María Jimena en el director es que, para no replicar la burbuja bogotana de otros medios, «enviaba a sus pichones de periodistas a recorrer el país para que tuvieran sus propias impresiones»[37].
Héctor Muñoz, en un homenaje que le hizo a la familia Duzán, tras el asesinato de Silvia Duzán, escribió que la inclinación por el periodismo le vino a María Jimena porque su padre, en los dos últimos años de vida, le dictaba los editoriales para El Espectador y ella también le pasaba a máquina la columna. «Terminó el bachillerato, estudió politología y ciencias sociales en la Universidad de los Andes, y luego se fue a París a leer, a visitar los grandes centros culturales, a empaparse de mundo intelectual». Muerto su papá, asumió la columna y se convirtió en editora internacional. «Es una periodista valerosa, realista, de enérgico estilo para decir verdades y denunciar a los delincuentes de todos los pelambres»[38], escribió Muñoz.
En La Revista del Jueves, que empezó a circular en 1977, un grupo de reporteras desarrolló una agenda propia. La dirigió Gloria Luz Cano, graduada en Periodismo y casada con Diego de Narváez, gerente de publicidad. Su hermana Clara Helena Cano de Guerrero la acompañó en esta aventura editorial[39]. Otras periodistas fueron María Clara Mendoza, María Teresa del Castillo, Constanza Pachón de Serna e Inés Hurtado de Salgar (la segunda esposa del Mono), que escribía sobre cocina. La experimentada corresponsal en Nueva York, Myriam Luz, vino a entrenarlas y también las asesoró Elvira Mendoza.
María Teresa del Castillo quedó vinculada como periodista de planta para hacer entrevistas y reportajes. Recuerda el espaldarazo que le dio don Guillermo cuando el director de Colcultura, Carlos Valencia Goelkel, se empeñó en desmontar las instituciones musicales a su cargo. Durante varios meses ella escribió en contra de tan drásticas medidas, inspiradas en la filosofía de que la cultura era un asunto del sector privado, no del Gobierno. Don Guillermo no llegó ni a insinuarle que le bajara intensidad a su campaña[40].
Tras siete años en la revista se retiró del periódico, pero don Guillermo le pidió que reemplazara en su columna de crítica musical a Hernando Caro Mendoza, quien se había ido para París. Como ella advirtió un vacío en la crítica de la ópera, sobre todo de la puesta en escena —que no abordaba Otto de Greiff—, María Teresa junto con Fernando Toledo y Teresa Macía crearon la columna «El fantasma de la ópera», con autoría igualmente fantasmal. El director respetó ese anonimato durante todos los años que se publicó porque así podían gozar de libertad. Hasta Gloria Zea mandó emisarios al periódico para desenmascarar a los críticos, pero los jefes nunca los delataron.
En 1976 entró al periódico María Cristina Alvarado, egresada de la Universidad de Antioquia. Llegó de trabajar en Caracol, donde se aburrió por ser la única mujer. Se le presentó a don Guillermo y le dejó una crónica sobre las mujeres que gobernaban en Tibasosa (Boyacá). Él quedó de llamarla después, pero cuando iba de salida del periódico le dijeron que volviera donde el director. Fue contratada como «croniquera» y la mandaron a cubrir ferias y fiestas, hasta que un día don José Salgar le propuso el cambio a política. «Fue fácil adaptarse porque el director y el subdirector se parecían en su manera suave de regañar», dice ella[41].
Lo que más le agradeció a don Guillermo fue que le hubiera dado la oportunidad de hacerle una entrevista política a García Márquez en dos entregas[42], aunque ella era reportera de educación. Tuvieron dos largas sesiones en sus apartamentos y, cuando trabajaban para la segunda entrega, se dieron sendas noticias: ¡Gabo tendría que irse al exilio y María Cristina estaba embarazada! (por eso su hijo se llama Gabriel Alberto Téllez). Cuenta que un día le dijo a don Guillermo que iba a pedir una licencia porque quería alimentar a su bebé. Él, siempre considerado, le respondió: «Sabes qué se me ocurre: consigue una guardería cerca y que La Chiva te lleve y luego te traiga».
En la redacción se destacó Marcela Giraldo Samper, quien afirma que don Guillermo les abrió las puertas a las mujeres para cargos de responsabilidad[43]. A ella la nombró editora económica, la primera en Colombia y en un medio tan machista como el del periodismo económico[44]. Ella hizo parte de la primera generación de periodistas que entraron a El Espectador por concurso en medio del debate entre los empíricos y los profesionales. El proceso en el que participaron cuarenta aspirantes para dos cargos duró varios meses y los profesores fueron Guillermo Cano, el Mono Salgar, Roberto Cadavid (Argos) y Héctor Giraldo (el profesor de Marcela fue Argos). Y aunque no había terminado la carrera de Comunicación en la Javeriana porque se fue a vivir diez años a Europa, resultó elegida para ocupar el cargo de redactora laboral a finales de los setenta.
Al poco tiempo la nombraron editora económica porque, en medio de los escándalos financieros que copaban la agenda, don Guillermo quería a una periodista insobornable. Sin embargo, ella no participó en el equipo del caso Grancolombiano porque consideraba que era «una pelea política» en la que prefería no meterse, y su jefe respetó esa decisión. También la puso a editar a los columnistas económicos, entre ellos, Jorge Child. Marcela recuerda que sus jefes de redacción fueron Pablo Augusto Torres y Enrique Alvarado, «al que le decían “la Nevera” porque congelaba las noticias» (como la memoria es subjetiva, otros dicen que el congelador era el escritorio de José Salgar). Sus colegas de económicas eran Juan Álvaro Castellanos y José Suárez.
A comienzos de los ochenta se vincularon a la fuente política Aura Rosa Triana y Alexandra Pineda. Triana tuvo a su cargo el Congreso y cubrió la toma del Palacio de Justicia y el posterior proceso penal. Escribió la columna «Apuntes legislativos» y permaneció en el periódico hasta 1990.
Una tarde de julio de 1981, cuando Alexandra salía de la Cámara de Representantes, fue interceptada por miembros del M-19 que la «invitaron» a una rueda de prensa junto con Fernando González Pacheco. Pretendían enviar con ellos un mensaje de paz al presidente Turbay Ayala, justo cuando se venció el plazo de la amnistía. Estuvieron secuestrados durante veinticuatro horas en algún lugar de Bogotá, y en ese tiempo hablaron con Bateman, cuyos planteamientos quedaron recogidos en una peculiar «Cita con Pacheco» no televisada. Las tres entregas que publicó la periodista se titularon: «Siete horas en una pelea de ideas» (al calor de una botella de whisky), «Amnistía general o guerra total» y «Con López y Landazábal sería más fácil negociar».
Después de haber cubierto hechos importantes como el debate de la Ley de Amnistía, aprobada en 1982, y de haber entrevistado a Feliza Bursztyn cuando salió de su detención en las caballerizas de Usaquén, Alexandra se retiró del periódico en 1983 para irse a París a cursar una especialización. El 17 de diciembre de 1986 llamó a don Guillermo para saludarlo, porque ella estaba de visita en Bogotá. Él la invitó a almorzar al otro día en el periódico, pero esa noche lo mataron[45].
La red de corresponsales
Cuando Guillermo Cano asumió la dirección de El Espectador le dio una entrevista a José Raimundo Sojo de Lecturas Dominicales de El Tiempo. A la pregunta por sus planes, él respondió que mantendría la línea trazada por sus mayores, pero precisó su proyecto personal:
«Me empeñaré en acrecentar la vinculación del periódico con el resto del país. Ya estamos adelantando la edición con el fin de que El Espectador llegue a todos los rincones del país. Queremos hacer un periodismo nacional. Los problemas nacionales han tenido y seguirán teniendo una especial prelación en nuestro diario»[46].
Ese propósito explica la red de corresponsales de lujo que armó el director para mantener un contacto permanente con las regiones. Muchos de ellos pasaron de líderes sociales a periodistas y fueron claves para desarrollar las campañas cívicas que promovía El Espectador. Otros no fueron estrictamente corresponsales, sino colaboradores entusiastas; entre estos, sobresalieron los que cubrían deportes en la región Caribe. Por estos dolientes muchas poblaciones empezaron a figurar con sus riquezas y sus miserias en el mapa de Colombia. También nombró a un jefe de corresponsales, que ocupó esta posición durante años: Luis Elías Rodríguez.
De todas formas, como director era consciente de que los corresponsales siempre se quejaban por la falta de espacio «y de que en Bogotá se incurre en errores centralistas», como le dijo a la periodista cartagenera Sara Marcela Bozzi, autora de Los decanos. Lamentó la tiranía del espacio por no poder incluir todas las crónicas que quisiera, el género predilecto del periódico, para desarrollar una información con enfoque humano[47].
Quizás el primer corresponsal con quien Guillermo Cano tuvo cercanía fue Primo Guerrero, a quien el gobernador del Chocó puso preso y por quien el director hizo campaña en su defensa. Al recursivo corresponsal lo conoció García Márquez cuando fue a cubrir las reacciones que suscitaron en ese remoto departamento los planes que tenían tres vecinos ricos de repartírselo (Antioquia, Caldas y Valle). Así lo narra en sus memorias: «En la redacción del periódico dábamos por hecho que no había mucho qué hacer para impedir el descuartizamiento decretado por un gobierno en malos términos con la prensa liberal. Primo Guerrero, el corresponsal veterano de El Espectador en Quibdó, informó al tercer día que una manifestación popular de familias enteras, incluidos los niños, había ocupado la plaza principal con la determinación de permanecer allí a sol y sereno hasta que el gobierno desistiera de su empeño» [48].
José Salgar le pidió a Gabo averiguar qué estaba pasando en el Chocó, y este se fue con el fotógrafo Guillermo Sánchez. Después del azaroso viaje en un avión Catalina, llegaron a un Quibdó desierto, sin signos de vida humana en la plaza. Luego encontraron al corresponsal en la hamaca haciendo «siesta a la bartola». Les reconoció que como las manifestaciones se fueron apagando por falta de temas, él se encargó de montar una movilización del pueblo «con técnicas teatrales». Concluyó: «Primo Guerrero, con una flexibilidad ética que quizás hasta Dios le haya perdonado, mantuvo la protesta viva en la prensa a puro pulso de telegramas»[49].
En 1952 se asomó un corresponsal gráfico sui géneris: Nereo López, que se vinculó al periódico referenciado por José Salgar y Alberto Garrido, y empezó a mandar sus fotografías desde Barranquilla. Cuenta su biógrafo Eduardo Márceles Daconte[50] que uno de los grandes sucesos del que dio primicia fue el secuestro del niño de cinco años, Nicolás Saade, el 5 de marzo de 1954. José Salgar lo llamó para que cubriera el caso, que tenía conmocionada a la sociedad barranquillera. El reportero hizo un reportaje gráfico que empezó en la residencia de la familia Saade, en el barrio El Prado, y terminó con la captura del delincuente, que había exigido al padre del niño, cónsul del Líbano en esa ciudad, una suma de doscientos mil pesos por el rescate. Por este trabajo Nereo recibió una generosa recompensa económica de don Guillermo. Así mismo, enriqueció el Magazín con sus reportajes peculiares, como el del «bailarín paralítico» en las fiestas de Barranquilla, en 1955. Un muchacho de dieciocho años a quien la poliomielitis dejó en muletas.
Antonio J. Olier, corresponsal en Cartagena desde 1974, le hizo la segunda al director en la gran campaña para combatir el desorden urbanístico de Cartagena, agudizado por la corrupción inmobiliaria. Juan Gossaín recuerda con respeto al profesor de literatura que con sus enormes espejuelos de concha «más parecía un especialista en física nuclear». Después de tratarlo como colega en su oficina de El Espectador en Cartagena, Gossaín destacó su decoro, su dignidad y sus principios porque nunca transigía en los asuntos éticos: «Para Olier el periodismo es un sacerdocio. Es una tarea apostólica. Es su sangre y sus huesos. Por eso mismo se ha ganado el respeto de la gente y el acatamiento de sus colegas»[51].
Su músculo narrativo sobresale en la serie sobre el «Asalto de Morales» (Bolívar), ocurrido en 1975. Allí hizo un registro casi cinematográfico del asalto al cuartel de la Policía y a la Caja Agraria, treinta horas después de los hechos, cuando los habitantes parecían haber olvidado las descargas de fusil de «los bandoleros del eln», que mataron dos agentes de la Policía. Los asaltantes, en cambio, no tuvieron bajas y hasta ganaron un nuevo hombre en sus filas, liberado del calabozo.
A Antonio J. Olier, que falleció en 1990, lo sucedió su esposa Carlota Mendoza. Desde 1967 ella estaba a cargo de los temas sociales y culturales, sin que faltara a los festivales de cine ni a los reinados, y desde 1972 escribió la columna «Torre de reloj».
En Santander pasó a la historia de la fotografía el reportero de Barrancabermeja, Guillermo Joya Zúñiga, que hizo el reportaje gráfico de la muerte del cura guerrillero del eln, Camilo Torres, quien cayó muerto en combate en febrero de 1966. En la impresionante foto de portada, primicia de El Vespertino y de El Espectador, se ve con el pecho descubierto, barbado y con un gran hematoma en el ojo izquierdo. La foto, que reprodujo la prensa nacional e internacional, la tomó el reportero 48 horas después del enfrentamiento, cuando llegó al lugar de los hechos en un helicóptero del Ejército. Allí tomó fotos de los cinco guerrilleros muertos y del armamento.
La primera corresponsal de las islas de San Andrés y Providencia fue Hazel Robinson, una sanandresana[52] a quien en 1959 contrataron don Gabriel y don Guillermo después de leer una carta suya en la que narraba la vida cotidiana en San Andrés, cuando estaba en su furor la serie de «Los municipios olvidados». Hasta 1960 publicó treinta crónicas sobre el archipiélago en el Magazín Dominical. En los siguientes diez años siguió colaborando esporádicamente porque se fue a vivir al extranjero.
De reunirse sus escritos saldría un bellísimo volumen con la historia de San Andrés contada por una excepcional reportera y escritora, además de las fotografías que revelan esos paisajes, esa arquitectura y esos personajes con nombres extranjeros, todo tan ajeno al continente. Su vinculación al periódico es otro cuento, como recuerda ella:
«Un día estaba leyendo El Espectador y alguien se preguntaba: ¿qué hace un fumador empedernido si en Colombia no hay picadura? Entonces compré un paquete y se lo mandé al periódico. Después recibí una carta de Guillermo Cano donde me agradecía la picadura y me pedía que le contara algo de San Andrés. Le gustó, lo publicó y me dijo: cuénteme más. Así seguí enviando notas con los aviones que venían cada quince días y las titulé «Meridiano 81». A la gente de San Andrés no le gustaron mis notas. Pensaban que me estaba burlando de la isla y me hicieron la guerra. Después de cinco artículos El Espectador me invitó a Bogotá. Don Gabriel Cano esperaba a una persona mayor y se llevó tremenda sorpresa [tenía veinticuatro años]»[53].
Emilio Zogby inició la corresponsalía desde San Andrés en 1979 y la sostuvo durante diez años. Uno de sus primeros informes fue la denuncia por la concesión del Cayo el Acuario a un ciudadano alemán que lo estaba explotando turísticamente después de haber expulsado a los nativos del lugar.
En una época en que San Andrés era vista como una enorme bodega de mercancías, Zogby desplegó en sus reportajes el patrimonio natural de la isla y su soberanía. Por ello se manifestó en contra de las pretensiones del nuevo gobierno sandinista, que fue apoyado por Colombia, de revivir el antiguo reclamo territorial de Nicaragua sobre los cayos e informó sobre las manifestaciones de rechazo de los isleños. Pasada esa tormenta, en 1982 presentó una serie de tres informes sobre Providencia, la isla «al borde del desahucio» por el consuetudinario abandono estatal. Allí recogió el descontento de los providencianos, que estaban padeciendo por falta de agua potable.
Sin contar a la Cacica, que gozaba de tribuna propia en El Espectador e hizo una serie de entrevistas con «Valores costeños», en Valledupar hubo dos corresponsales de larga vinculación: Mary Daza de Habib y Félix Carrillo Hinojosa. Este último, amigo de la Cacica, relata que don Guillermo le publicó sus primeras entrevistas con vallenateros sin apenas conocerlo[54]. En 1982 llegó a El Espectador buscando al periodista Rodolfo Rodríguez, con quien había sido jurado en el Festival Vallenato. No pudo hablar con él, pero tuvo la fortuna de encontrarse con don Guillermo, quien se interesó en el joven guajiro, quien, por si acaso, llevaba cuatro entrevistas trascritas a mano con famosos del vallenato. El director le pidió que las pasara a máquina en la redacción y las dejara con su secretaria Teresita de Sandoval. Tres días después se llevó tremenda sorpresa al ver publicada su primera entrevista con Leandro Díaz en la edición nacional. Y luego se publicaron las otras.
Entusiasmado, transcribió seis entrevistas más y se las llevó a don Guillermo. Él le dijo que le gustaba mucho su estilo, pero que no podía seguirle publicando en la sección nacional, pero sí en la edición Costa, que coordinaba Rodolfo Rodríguez. Allí mantuvo durante años sus colaboraciones vallenatas y guardó la imagen de don Guillermo como un «ángel vallenato», que les permitió lanzar el festival en el periódico. Del evento quedó una foto histórica: el director con Egidio Cuadrado, el maestro Escalona, Iván Villazón y Félix Carrillo.
La escritora Mary Daza también fue una destacada corresponsal de Valledupar durante veintitrés años. Nacida en un pueblo cercano a la serranía del Perijá, terminó estudiando periodismo en la Universidad de América, en Bogotá. Al igual que sus paisanos, también divulgó la música vallenata.
Los corresponsales en Medellín más destacados en la época de Guillermo Cano fueron Livardo Ospina, Federico Montoya, Luis Pareja Ruiz, Rodrigo Pareja y José Guillermo Herrera. Livardo Ospina, historiador de la prensa antioqueña, se destacó por la crónica judicial desde finales de los cuarenta, pero también colaboró con temas históricos en el Dominical. Cuando Medellín celebró 300 años, en 1975, Livardo Ospina y Rodrigo Pareja escribieron sobre el origen de El Espectador en la calle de El Codo de la capital paisa, en 1887, y recogieron anécdotas de los Cano muertos.
El escritor Juan José Hoyos, quien fue corresponsal de El Tiempo, considera a don Luis Pareja una institución en el periodismo antioqueño: «e famoso por unas crónicas que hizo en las que se disfrazó hasta de mendigo para demostrar lo tan rentable que era pedir limosna y por sus investigaciones sobre corrupción política. Fue un periodista modelo de la vieja escuela, al que heredó su hijo» [55].
Rodrigo Pareja se vinculó a El Espectador en 1965 y en los años setenta enfrentó los temas más duros de Antioquia como los secuestros (que pusieron a Medellín en «estado de emergencia cívica») y siguió en los ochenta con el narcotráfico emergente. En marzo de 1975 publicó una serie de siete entregas titulada «La fiebre del oro» sobre la minería artesanal e ilegal en Antioquia. Se enfocó en la explotación de los barequeros por los propietarios de las minas de Eldorado, en el Bajo Cauca (Caucasia). Allí barequeaban hombres, mujeres y niños, tantos que las escuelas se quedaron vacías y se dejó de cultivar la tierra.
Pareja dirigió la edición Antioquia hasta que desapareció en 1980 porque no aguantó la competencia con el nuevo diario liberal El Mundo. Su buen ojo le permitió descubrir a Roberto Cadavid, Argos, un ingeniero civil que se convirtió en el gazapero mayor de la prensa colombiana. Juan José Hoyos lo retrata como «uno de esos reporteros buenos, inteligentes, cultos; hechura de su papá. Muy aficionado a los tangos, a los caballos y gran billarista».
De José Guillermo Herrera cuenta Hoyos: «Fue una especie de discípulo de Rodrigo Pareja porque entró a trabajar como corresponsal auxiliar con el pequeño equipo de la edición Antioquia. Los acompañó el reportero gráfico Alfonso Benavides, un viejo reportero gráfico fogueado en la guerra de todos los días. Cuando Rodrigo se retiró para coordinar los servicios de Caracol, José Guillermo asumió la dirección. Egresado de la Bolivariana, escribía muy bien, era tímido y muy honesto. Demasiado honesto, en una época en que había bastante corrupción por la alianza de los políticos y los narcotraficantes. Su compañero de redacción fue León Jairo Saldarriaga, que después se fue a El Colombiano».
De las mujeres se destacó María Cristina Arango de Tobón, que cubría cultura, especialmente música. Ya retirada, se convirtió en historiadora de la prensa antioqueña.
Julio Olaciregui empezó como corresponsal en Barranquilla en 1975, pero dadas sus preferencias por los temas culturales, fue colaborador permanente del Magazín. A partir de 1978 se volvió corresponsal en París, ciudad en la que se radicó definitivamente, y siguió enviando sus despachos al suplemento.
Y en Leticia hubo un corresponsal que fue, al igual que el director del periódico, víctima del Cartel de Medellín: Luis Roberto Camacho Prada. Además de ser corresponsal tenía su propio periódico, Ecos del Amazonas. En él se atrevió a denunciar a los capos de la mafia que se estaban adueñando del puerto sobre el río, en particular a Evaristo Porras, quien tenía sobornadas a las autoridades de la región fronteriza. Camacho Prada fue asesinado por orden de Porras en el parque central de Leticia el 16 de julio de 1986.
Entre los corresponsales internacionales sobresalió Uriel Ospina, que lo fue del Dominical desde París, y era un fino reseñista de libros, arte que le aprendió a su profesor Antonio Panesso Robledo en la Universidad de Antioquia, donde estudió Filología. Álvaro Pachón de la Torre, que se encontró con él para recorrer el Barrio Latino, lo describió como «salido de uno de los capítulos de Dostoievski, con el negro cabello un poco alborotado sobre los bondadosos ojos grises, y el largo mostacho cayendo lánguidamente sobre la sonrisa un poco infantil y cándida». Gonzalo Arango, quien fue pupilo del filólogo en la Universidad de Antioquia, lo consideraba un sabio, «serio como un tratado de metafísica».
Myriam Luz, corresponsal en Nueva York entre los años sesenta y setenta, enviaba crónicas sobre moda, vida social y cultural en las que desplegaba su fina observación. Pero también informaba de noticias judiciales, como la frecuente deportación de ciudadanos colombianos indocumentados. Ella fue quien informó de la primera guerra que se libró contra narcotraficantes como Griselda Blanco y Verónica Rivera (las reinas de la coca) en Estados Unidos, cuando el tema no se había dimensionado en Colombia.
Myriam Luz empezó en la emisora Nuevo Mundo de Bogotá y luego se radicó en Nueva York. Allí tenía un popular show radial y una columna que se distribuía en periódicos de Hispanoamérica. Por sus colaboraciones sobre la vida cotidiana en Nueva York, Klim le dedicó comentarios elogiosos. En 1975 recibió un reconocimiento de la Asociación Nacional de Mujeres de Estados Unidos por su labor periodística y su gestión en las relaciones interamericanas.
A comienzos de 1970 dio la noticia de la aparición en inglés de Cien años de soledad, en la editorial Harper and Row, que sacó diez mil ejemplares. Ese año también fue una de las críticas de la primera historieta colombiana, La Gaitana, de Serafín Díaz[56], que se empezó a publicar en enero en la edición diaria y en el Magazín, y se suspendió en mayo por la polémica que suscitó. Myriam Luz vio en la historieta «una glorificación del indio, pero no en términos aborígenes sino en términos blancos: la Gaitana de Serafín Díaz es una mujer blanca, específicamente, una réplica exacta de Raquel Welch centímetro por voluptuoso centímetro».
En abril de 1971, Myriam Luz publicó una serie titulada «Viaje al Polo Sur», con cuatro entregas sobre su viaje a la Antártida, en un largo trayecto desde Washington que hizo en un avión Hércules. Por supuesto, se fotografió con el uniforme verde que les dio la Marina, al ser ella la primera mujer de habla hispana que llegaba al punto más meridional del planeta. Tras recapitular las distintas etapas de su descubrimiento, definió el continente blanco como «un gigantesco tubo de ensayo donde científicos del siglo xx estudian fenómenos geológicos ocurridos durante la última Edad de Hielo». Eventualmente escribía sobre temas sesudos de política y economía porque cubría ruedas de prensa en Washington. Por ello cuando venía a Colombia organizaba ciclos de conferencias y giras por el país para hablar sobre asuntos relacionados con Estados Unidos.
En los años setenta, Óscar Alarcón fue corresponsal en Roma, donde cursó una especialización en ciencias administrativas. Desde allí dio la chiva del asesinato de Aldo Moro en 1978.
Lucio Duzán, que viajaba constantemente por sus negocios publicitarios, entrevistó al recién elegido presidente Salvador Allende en Chile, en 1970, y en mayo de 1971 mandó una serie de colaboraciones desde Caracas con temas como la industria petrolera, el disputado archipiélago Los Monjes y las relaciones comerciales con el vecino país. Recién muerto su papá, María Jimena Duzán recordó su cercanía con Allende, Neruda y Caldera, y esos vínculos internacionales que beneficiaron al periódico: «En Europa estuvo invitado por el gobierno francés al terminar la guerra. Vio a la Alemania nazi sentenciada a muerte. Estuvo cerca de André Malraux y del general De Gaulle. En una ocasión estuvo enfrente a Winston Churchill. […] Pero ni siquiera los viajes lo alejaban de la realidad colombiana. A él le mandaban periódicos hasta el fin del mundo. A veces nos parecía como si fuese una enfermedad, una obsesión. Pero cuando cogíamos un periódico estando a miles de kilómetros de nuestra tierra, nos sentíamos felices, como en casa» [57].
Por su parte, Mike Forero Nougués aprovechaba sus frecuentes viajes internacionales con fines deportivos para escribir sobre otros temas, porque su curiosidad intelectual era inagotable.
Los Canito
Como en casa o, mejor, como en un parque de diversiones se sentían los hijos mayores del director, Juan Guillermo y Fernando, cuando iban al periódico con los primos los fines de semana. En el edificio Monserrate jugaban a esconderse detrás de los rollos de papel. Más grandes incursionaron en la sección de armada y empezaron a familiarizarse con los chibaletes. Pero la cancha de fútbol de la sede de la avenida 68 se volvió el lugar predilecto y poco a poco conocieron a los reporteros deportivos que tanto admiraban.
Juan Guillermo Cano entró en 1975 directamente al archivo para revisar la colección del periódico y así conocer su historia. Al estudiante de tercer semestre de Derecho le entregaron las cartas de los lectores para que las respondiera. De la redacción recuerda especialmente a Mike Forero, a Guillermo García y a Óscar Alarcón; a los jefes Guillermo Lanao y Pablo Augusto Torres —que manejaban El Vespertino— y a Enrique Alvarado y Luis Palomino, los principales editores. En 1977 coordinó la nueva edición Costa. Y a partir de 1979 fue jefe de información justo cuando estalló el escándalo del Grupo Grancolombiano y se conocieron los atropellos del Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, los dos caballitos de batalla de su papá.
«Lo admiraba por sus valientes notas editoriales en defensa de los Derechos Humanos», dice su hijo mayor, «de los cuales recuerdo mucho “Que viene el lobo”, que me dejó leer antes, muy consciente de que iba a ser duro». Por supuesto, Juan Guillermo escribía notas para «Día a día», un espacio clave en la línea editorial del diario. Y como los deportes también estaban en su mira, para sumarse a la comitiva del Mundial de 1982 en España, presidida por su papá y por Rufino Acosta, se preparó como fotógrafo. A todas estas, abandonó la carrera de Derecho. Su papá respetó esa decisión[58].
Don Guillermo también apoyó a Fernando en su propósito de volverse fotógrafo. Como el director era un gomoso por las cámaras y por todos los inventos tecnológicos, se compró la primera Polaroid que salió al mercado y la llevó a un paseo familiar, en el que se dio cuenta de que no serviría para el periódico. La misma fiebre tecnológica lo llevó a comprar varios transistores, hasta que salió el perfecto: un pequeño Sony negro que llevaba a todas partes (tan aficionado era a la radio de onda larga y corta, que le dedicó una «Libreta de apuntes» a «La gran era del transistor», en 1979, después de un viaje al Japón).
Fernando decidió abandonar la carrera de Comunicación en la Universidad Jorge Tardeo Lozano porque se aburrió del bullying que le hicieron «por ser un Cano», y se fue a estudiar Filosofía a la Universidad del Rosario. Como le quedaban las mañanas libres, su papá le permitió que fuera al laboratorio para recibir una cátedra intensiva. Allí les aprendió a esos ojos de lince que fueron Rodrigo Dueñas, Jairo Higuera, Francisco Carranza, Gabriel Sevilla, Vladimiro Posada y Manuel Rodríguez. Los jefes eran Luis Alberto Acuña y Germán Castro. Al cabo de un año, en 1975, se graduó en la técnica de laboratorio y empezó a ejercer la reportería gráfica, oficio que desempeñó hasta 1983, cuando asumió la codirección del Magazín. Simultáneamente escribió notas de deportes y empezó su columna «Cartas sobre la mesa».
Otro vástago precoz de la gran familia fue Fidel Cano Correa, actual director del diario. Con su Fideloncito, periódico que empezó a circular en la redacción en 1979, el reportero de catorce años mostró su vocación crítica y su pasión por los deportes. Lo acompañaba en la empresa Camilo Cano Busquets, columnista único y exclusivo. La Cacica le dedicó una «Crónica vallenata» al impreso que le competía a El Espectador en sus entrañas, pero solo circulaba en las vacaciones escolares. Y atinó al decir que don Fidel Cano podía seguir descansando tranquilo en su tumba porque habría nuevas generaciones de reemplazo.
Lecciones de editor
A Fernando le sorprendía ver cómo su papá tenía de claro el mapa de la actualidad porque todos los días leía cuatro periódicos y hasta los avisos clasificados, además de ver noticieros y escuchar emisoras internacionales; así mismo, llamaba a sus fuentes y conseguía noticias. Y hacía varias rondas por los puestos preguntándole a cada redactor «¿qué tienes para hoy?». «Por ello su equipo de redacción funcionaba como un relojito», acota Fernando[59].
Con sus hijos, al igual que con sus sobrinos, don Guillermo era un jefe muy estricto y poco dado a los elogios, más bien a la crítica, suave pero severa, y cuando sacaban un trabajo destacable, apenas les hacía un gesto con la mano o con la ceja.
Como lo dijo Guillermo Cano en el mencionado «Coloquio de Maryland» en 1975, el periodista del futuro debía estar cada vez más preparado para ejercer su profesión. Pero no debía perder su calidad humana de «periodista del Renacimiento». Una especie de periodista genérico, capaz de enfrentarse a cualquier tema, pero que ofreciera la mayor credibilidad con una fuente especializada. Por eso también creía necesario rotar a los periodistas de sección cuando consideraba que ya habían cumplido una etapa. Eso hizo con Antonio Andraus, a quien, después de haber estado quince años en la sección de deportes, nombró jefe de corresponsales, director de la edición Costa y terminó de editor jefe.
De las lecciones que les dejó a ellos y a muchos reporteros como editor fue su chispa para titular, habilidad que don Guillermo heredó de su papá. Óscar Alarcón recuerda que El Espectador fue el primero en pisar el tema del viaje a la luna, y don Guillermo le encargó coordinar una campaña de expectativa hasta que llegó el día esperado y tituló: «Luna! Luna! Luna!», aludiendo al «¡Tierra!, ¡tierra!, ¡tierra!» de Cristóbal Colón. Y cuando en la convención conservadora se cayó la candidatura de Misael Pastrana, tituló: «Al rojo vivo la convención azul». (A propósito, Fernando cuenta que el día que había elecciones, su papá y don Luis de Castro llegaban con camiseta roja al periódico). Frente a una medida inesperada del presidente Barco, el periódico tituló: «Timonazo de Barco».
Todos sus pupilos aprendieron que no podían dejarse chiviar porque era algo que mortificaba al director. Al otro día buscaban escondedero porque él tenía una manera particular de regañar. Cuenta Rufino Acosta que les decía: «¡No le da vergüenza venir chiviado! Y eso era una bofetada. Pero igual nos felicitaba cuando chiviábamos».
Las chiviadas más grandes que recuerda Juan Guillermo Cano ocurrieron en 1983: primero, la del terremoto de Popayán en Semana Santa, cuando la familia estaba de descanso, pero tampoco salía el periódico ni viernes ni sábado. (Al año siguiente, El Espectador empezó a salir religiosamente esos días). La segunda que atormentó al director el resto de vida fue la del accidente de Avianca en Madrid, a finales de noviembre, cuando estaban en la finca. El periódico no sacó ni una línea del siniestro en el que murieron Marta Traba, su esposo Ángel Rama y otros escritores latinoamericanos.
Jorge Cardona no olvida dos chiviadas que se le fueron hondo a don Guillermo: la muerte de Gloria Lara en 1982 y los diálogos con los barones del narcotráfico en Panamá, en 1984 (tras el asesinato del ministro Lara Bonilla), en reunión convenida con el expresidente López Michelsen. Off the record, el presidente Betancur le comentó el asunto al periodista Juan Manuel Santos, quien, por supuesto, tituló a seis columnas en El Tiempo y chivió a todo el mundo.
Una particularidad de don Guillermo como editor fue el bautizo de «Carta» o «Cartas» que les dio a algunas columnas, como las del Capi Ospina, «Carta desde Santa Marta»; la de su hijo Fernando, «Cartas sobre la mesa»; «Carta desde Medellín», de Luis Lalinde Botero; la «Carta vallenata» de la Cacica; «Carta de San Bernardo del Viento», de Juan Gossaín; «Carta desde Nueva York», de Myriam Luz; «Carta desde San Andrés», de Hazel Robinson; «Cartas de Alicita» (Alicia del Carpio, corresponsal en España desde finales de los setenta), entre otros corresponsales con cartas de acá y acullá.
A propósito del género epistolar, le interesaba tanto el contacto con los lectores que siempre cuidó la sección de cartas al director. Se ocupó de responder muchas misivas, aunque reconocía que era una tarea dispendiosa. Su hijo Fernando Cano detalla el ritual: «Leer la correspondencia era una de las labores que más disfrutaba y que más agradecía. En esa época sin redes, era el mejor sistema de comunicación con los lectores. Aquellas opiniones valiosas de ellos salían publicadas completas o resumidas según su valor, y aquellas que hacían denuncias o comunicaban problemas de región o de barrio las dirigía a los encargados de las distintas secciones. Era su primera labor del día: despachar los cientos de cartas. Y la repetía en la tarde porque la correspondencia abundaba. En ocasiones, y si lo ameritaba, contestaba, pero el canal habitual era el gran espacio para las cartas publicadas en el periódico» [60].
Una de las cartas que le puso «la piel de gallina» —en sus palabras— se volvió tema de su última columna, publicada póstumamente[61]. La envió Nohelia Tovar, la hija de un campesino desaparecido hacía ocho años en el municipio de La Palma (Cundinamarca). Allí le contaba al director el drama que había vivido su familia todos esos años buscando algún rastro del ser querido y le dejaba sus señas por si alguien tenía información. Al final de la «Libreta», don Guillermo pidió disculpas a los lectores si les había aguado la Navidad con la transcripción de esa desgarradora carta y elevó en su «Novena 86» una plegaria para que la familia Tovar tuviera noticias buenas o malas, pero al menos una certeza, que era mejor que seguir en el limbo. «¿Será posible el milagro?», se preguntó.
Como esa misma noche lo mataron a él, las navidades fueron democráticamente negras para todas las familias, para todo el país.
[1] García Márquez, Vivir para contarla, 518.
[2] Colección García Márquez, Harry Ransom Center, Universidad de Texas.
[3] Comunicación personal, 20 de febrero de 2025.
[4] Comunicación personal, 6 de febrero de 2025.
[5] Juan José Hoyos, prólogo a Reportero hasta morir, de Germán Pinzón (Bogotá: Planeta, 1999), 11.
[6] El Espectador, 19 de mayo de 1966.
[7] Juan Mendoza-Vega, Cuarenta años de periodismo médico: Crónicas y columna médica (Bogotá: Academia Nacional de Medicina, 2002), 76.
[8] Gabriel García Márquez, prólogo a Osuna de frente, de Héctor Osuna. Biblioteca de El Espectador (Bogotá: El Áncora Editores, 1983), 7.
[9] «Hablaré de mí mismo», El Espectador, marzo 10 de 2024.
[10] Comunicación personal, 20 de febrero de 2025.
[11] El término «gorila periodístico» hizo carrera en esa década. Por ejemplo, Gonzalo Arango se convirtió en el «gorila» periodístico del poeta ruso Evgeny Evtushenko durante su visita a Colombia en 1968.
[12] Óscar Alarcón Núñez, «El Guillermo Cano que yo conocí», El Diario Alternativo, 13 de marzo de 2025. https://www.eldiarioalternativo.org/copia-de-inicio-1
[13] Consuelo Araújo, Carta vallenata, El Espectador, 22 de julio de 1983, 3A.
[14] En 1971 fue despedido de El Espectador por don Gabriel por haber firmado una carta de apoyo a la Revolución cubana, junto con sus colegas de económicas Javier Ayala e Isaías González. Pero volvió a escribir para el periódico en 1981, como se verá en el capítulo de «El ecologista».
[15] María Alexandra Cabrera, «Gossaín, el hombre que decidió dejar de ser el periodista más famoso», Revista Bocas 57, octubre 2016.
[16] «Que Dios les pague», El Espectador, 10 de agosto de 2003, 33A.
[17] La saga familiar empezó con el escritor y periodista Guillermo Forero Franco.
[18] Comunicación personal, 3 de abril de 2025.
[19] Ignacio Gómez G., «Encuentros con el maestro», El Diario Alternativo (blog). https://revistacorrientes.com/encuentros-con-el-maestro/
[20] Comunicación personal, 19 de mayo de 2025.
[21] Guillermo Cano no tuvo el gusto de conocer a Lorenzo Madrigal, como firma Osuna su columna de los lunes —que comenzó en 1989—, pero fue quien lo animó a escribirla.
[22] El Espectador, 22 de septiembre de 2019.
[23] Sobrenombre de Manuel Vicente Peña, nieto del millonario Pepe Sierra, con el tiempo cambió la onda pacifista por la publicación de libros polémicos de corte panfletario, como El narcofiscal y El general ‘Serrucho’.
[24] Flor Romero, El hechizo del destino (Bogotá: Planeta, 2009), 21.
[25] «Dos duelos muy especiales», Libreta de apuntes, El Espectador, 4 de mayo de 1980, 2A.
[26] También recordó a los linotipistas que junto con ella «alumbraban un periódico casi sin errores»: Pacho Pulgarín, Humberto Correal, los Maldonado, entre otros.
[27] En «Navidades negras», su última «Libreta de apuntes» —publicada póstumamente (21 de diciembre de 1986)—, se refirió a este crimen que cometió el hijo mayor del periodista.
[28] Comunicación personal, 18 de marzo de 2025.
[29] Tiempo después, María Teresa creó con García Márquez y Jaime Abello la Fundación para la Libertad de Prensa (flip), en Cartagena.
[30] El Espectador, 7 de julio de 1969, 1 y Sección B (femenina).
[31] Comunicación personal, 17 de marzo de 2025.
[32] Comunicación personal, 28 de abril de 2025.
[33] Óscar Alarcón Núñez, «Consuelo Araújo Noguera, la juglar de los juglares», Gaceta 59: 10. En esta semblanza recuerda cómo la aguerrida Cacica fue víctima de un secuestro de las farc, en 2001, del que no salió viva.
[34] Consuelo Araújo, «Al oído de Marta Traba», Carta vallenata, El Espectador, 8 de marzo de 1969, 2B.
[35] Lucas Caballero Calderón, El Espectador, 14 de abril de 1977, 5A.
[36] Consuelo Araújo, Carta vallenata, El Espectador, 12 de junio de 1982, 2A.
[37] Comunicación personal, 20 de marzo de 2025.
[38] Héctor Muñoz, «Los Duzán, familia de periodistas», El Espectador, 29 de febrero de 1990, 12A.
[39] Tanto Gloria Luz como Clara Helena eran hijas de Luis Gabriel Cano, el gerente.
[40] Comunicación personal, 4 de abril de 2025.
[41] Comunicación personal, 1 de abril de 2025.
[42] «Gabo y los problemas nacionales», 14 de agosto de 1980, y «El país al borde de la disolución social», 16 de agosto de 1980, 5A.
[43] Comunicación personal, 5 de abril de 2025.
[44] En esa época solo había otras dos periodistas económicas del diario El Mundo de Medellín: Martha Hoyos de Jaraba y Amparo Alzate.
[45] Comunicación personal, 21 de abril de 2025.
[46] José Raimundo Sojo, «Guillermo Cano, el nuevo director», El Tiempo, 28 de septiembre de 1952.
[47] Sara Marcela Bozzi, Los decanos (Medellín: Biblioteca Pública Piloto y Universidad de Cartagena, 1987), 32.
[48] García Márquez, Vivir para contarla, 532.
[49] García Márquez, Vivir para contarla, 535.
[50] Eduardo Márceles Daconte, Nereo López: Testigo de su tiempo (Barranquilla: Caza de Libros, 2025), 34.
[51] Juan Gossaín, texto de solapa del libro Antonio J. Olier: Cincuenta años en cuartillas, selección de Jorge García Usta (Cartagena: Editora Bolívar, 1989).
[52] Ofelia Muñoz Castillo, la encargada del archivo de El Espectador, organizó una exposición en San Andrés en 2022 sobre la obra periodística de esta desconocida corresponsal.
[53] Hazel Robinson Abrahams, Sail Ahoy!!! (¡Vela a la vista!) (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2021), 12-13.
[54] Comunicación personal, 19 de marzo de 2025.
[55] Comunicación personal, 29 de marzo de 2025.
[56] Según Pablo Guerra, quien ha recuperado la historia de la historieta en la prensa colombiana, desde los años cuarenta hubo una tendencia a popularizar la biografía de personajes de la historia nacional. Opina que, con La Gaitana, El Espectador reaccionó a la historieta Calarcá de Carlos Garzón, publicada en El Tiempo.
[57] María Jimena Duzán, «Nuestra “Hora Cero”», El Espectador, 19 de octubre de 1976, 1B.
[58] Comunicación personal, 14 de marzo de 2025.
[59] Comunicación personal, 1.° de abril de 2025.
[60] Comunicación personal, 1.º de abril de 2025.
[61] «Navidades negras», Libreta de apuntes, El Espectador, 21 de diciembre de 1986.
Ministerio de Cultura
Calle 9 No. 8 31
Bogotá D.C., Colombia
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Días no festivos)