
Débora Arango de perfil (Planeta, 2025), de Víctor Cabezas Albán.
***
Débora Arango no lo sabía, pero los desnudos que expuso en el Club Unión de Medellín marcarían el inicio de un ciclo de cuestionamientos y censura del que no se libraría por los siguientes cuarenta años.
La exposición crispó las salas de redacción de los periódicos y disparó un debate público que la puso en el centro de una discusión política: ¿podía una mujer contemplar y retratar el cuerpo femenino?, ¿qué podían pintar las mujeres? Fueron semanas enteras en que su nombre apareció debajo de elogios o críticas. Un periódico tildó a sus cuadros de impúdicos, añadiendo que «ni siquiera un hombre» debería exhibirlos. Otros, en cambio la elogiaron: «el cuerpo de la mujer, fuente de eterna inspiración artística, no está tratado con esa necia perfección de línea que hacía el deleite de los artistas geómetras de la antigüedad. No. El pincel no reproduce, sino que interpreta y sugiere; es una vivida ofrenda de carne fresca», escribió El Heraldo.
En Casablanca, el hogar de Débora Arango, las noticias se leían con una mezcla de temor, alegría y sentido de consuelo. No era una familia acostumbrada a la atención pública. Débora acababa de cumplir los treinta y dos años, era soltera, disfrutaba de la vida con sus padres y hermanos, asistía a misa de seis y usaba una medalla que, vista desde la lejanía de una vieja foto de archivo, exhibe a una virgen. Quienes la conocían sabían que estaba lejos del estereotipo de la artista bohemia, rebelde y extravagante que algunas notas de prensa usaban para perfilarla a propósito de la exposición en el club. Aquella fue la primera vez que la obra de Débora Arango saldría de los talleres hacia una exposición de relevancia. A la postre, eso le saldría caro.
Los inicios
La primera persona que descubrió a la artista fue la hermana María Rabaccia en el Colegio María Auxiliadora de Medellín. Ella supo que en las inquietudes y en las habilidades de Débora, entonces de trece años, se encubría un talento potente. «Sepa, Débora, una cosa», le decía la profesora: «Dios le dio a usted esa habilidad y debe aprovecharla; el día que él quiera se la quita y usted tiene que responder por eso».
Esa mezcla entre elogio y amenaza, sin embargo, no la disciplinarían: «Yo era un poco desjuiciada como cualquier muchacha joven, y mi dedicación a esta actividad se daba a ratos y cuando buenamente me placía. Terminé ese año de estudio y la monja llamó a mi mamá para insistirle en la necesidad de que me dedicase a la pintura». El llamado de la madre Rabaccia fue escuchado en el hogar de los Arango Pérez. Don Castor Arango, el padre, era un comerciante próspero, dueño de un almacén de talabartería. Vendía arneses, monturas y accesorios equinos. Era un buen lector, un hombre culto, como su esposa, Elvira Pérez. Ambos formaron una familia grande. Débora era la cuarta de doce hermanos. Dentro de la casa la familia acogió su vocación artística con sencillez y dulzura. Los desnudos no espantaron. Aun siendo un matrimonio conservador y devoto —de misa y comunión diaria— Castor y Elvira impulsaron a su hija desde que la profesora advirtió su talento. Su padre le compraba pinceles, pinturas y caballetes. Elogió sus primeros trazos; su madre hacía lo propio: «Decía que todo lo que pintaba me quedaba muy bonito». En sus hermanos y hermanas, Débora encontró ligeras resistencias, pero nada que aquietara su lápiz.
Ese soporte casa adentro atado a los primeros brochazos fue, quizá, el motivo por el que Casablanca se convirtió en su taller y su trinchera.
Casablanca existe y yo no logré conocerla. Es un cerramiento largo y curvilíneo que esconde una casona blanca, con jardines y árboles. Al menos es lo que pude ver por la hendija. «Buenas, ¿puedo entrar?», pregunté inocente una tarde de febrero de 2025. «Qué pena, no señor, no puede, es que esto es patrimonio nacional, entonces toca es con autorización», me respondió un celador amable al otro lado del intercomunicador que daba a la calle. «Pero reservé y llamé antes de venir y me dijeron que podría entrar. Quiero ver, nada más». Respondí sabiendo que hay pocas cosas en la vida más difíciles que convencer a un celador apersonado de su misión. «No, no señor, qué pena aquí toca es con autorización». «Hombre, ayúdeme, estoy haciendo un libro sobre Débora Arango. Solo quiero ver el lugar y vengo de muy lejos», imploré. «Qué pena, amigo, mire que aquí vienen turistas gringos, japoneses, de todo lado y periodistas y de todo, pero toca es con autorización escrita, qué pena, es que eso no lo decido es yo, toca en la alcaldía». Le agradecí a la voz del hombre, seguramente bogotano, que salía borrosa del aparato. Me conformé con caminar por el cerramiento.
Sin ser suficiente, la experiencia de ver Casablanca entre las hendijas enriqueció la experiencia que tuve al observar las decenas de fotografías y los dos videos en los que aparece la casona esplendorosa y habitada por Débora, con la seguridad de quien ocupa su propio mundo.
Dos horas caminando y unos treinta minutos en auto le tomaba a la familia Arango Pérez llegar desde Medellín. Por esos tiempos, los escasos doce kilómetros que separan a la capital de Antioquia de Envigado eran suficientes para que ese pequeño municipio se volviera un lugar al que se iba a hacer vida de campo los fines de semana.
Arrumados en un elegante Packard de siete puestos, se acomodaban los Arango Pérez. Era un lujo. Tres velocidades, sillonería en cuero, vidrios resistentes a impactos. Su avanzado sistema de amortiguadores y los 150 caballos de fuerza hacían que los trayectos desde Medellín hasta Envigado fueran una navegación rápida y cómoda.
El auto de Don Castor era especial por motivos ajenos a las especificaciones de fábrica. El Packard era un seminuevo. Su primer dueño había sido el ingeniero paisa y futuro presidente de Colombia Mariano Ospina Pérez. A él se lo compró Don Castor. Pero ese dato pasaba a segundo plano al ver que tras el volante aparecía Débora Arango. En los años 20 las mujeres no votaban, estudiaban con severas restricciones y eran, para el orden legal, ciudadanas de segunda clase. En casa, Débora aprendió a remar a contracorriente: «Mi madre se afanaba por la educación de la mujer y en un momento en el que esto no era usual». Ese afán se expresó, entre muchas otras cosas, en una licencia para conducir. Débora sorprendió a mediados de los años 20. «En Medellín no había sino cuatro mujeres que tenían pase para manejar carro. Yo era una de ellas».
La vida en familia entre los jardines de Casablanca, las peregrinaciones diarias a la iglesia y los viajes a Medellín en el Packard fueron el ambiente en el que Débora Arango cultivó una vocación artística moldeada en la adultez en los talleres de Eladio Vélez y de Pedro Nel Gómez, dos afamados pintores de Medellín. Para el tiempo en el que Débora entró a sus escuelas, ambos maestros acababan de regresar de una aventura juntos en Europa a donde fueron de amigos y regresaron sin hablarse, llevando sus escuelas por separado.
El carácter artístico de Eladio Vélez y de Pedro Nel Gómez, el viaje de las técnicas y las ideas desde Italia y Francia hacia Medellín, y hasta su enemistad pesarían en la definición inicial de la identidad de la obra de Débora Arango. De esas vidas entrecruzadas me encargo ahora.
Eladio
Una banda de falsificadores de billetes retrasó la partida de Eladio Vélez hacia Europa. El 24 de febrero de 1927, el pintor antioqueño dejó su equipaje en la Estación Montoya, en Barranquilla. Desde ahí partía el ferrocarril de Bolívar con destino a Puerto Colombia. Era el primer trayecto del viaje transatlántico. A su lado, estaba sentado un hombre a quien Eladio se refería como Gabriel, a secas. Por la correspondencia y por algunos archivos, sospecho que se trataba de su primo, Gabriel Vélez, que lo acompañó desde Medellín hacia la costa y de ahí hacia Europa. Al menos ese era el plan. Ya en el muelle de Puerto Colombia, con el vapor español Regina calentando motores y mientras los pasajeros abordaban, llegó lo que Vélez describiría como «el momento más amargo e inesperado» de su vida.
En el transbordo del equipaje de la estación de ferrocarril a la bodega del buque, Eladio Vélez no encontró sus maletas. Sin tiempo para reclamos ni explicaciones, «el vapor se fue y se fue mi compañero, desesperado».
Eladio Vélez —un artista de origen humilde que viajaba por primera vez hacia Europa— vivía momentos angustiosos. Alguien le dijo que su equipaje se había quedado en Barranquilla «por razones de policía». El artista tomó el tren de vuelta hacia la ciudad. En la Estación Montoya acudió a la oficina de equipajes y ahí le contaron que, efectivamente, la policía sospechaba que él, por sus maletas, era parte de una banda de falsificadores.
Fueron trece mil billetes, el mayor caso de fraude que hubiese registrado el Banco de la República. En las bodegas del tren en el que iba Eladio Vélez, la aduana descubrió tres baúles con doble fondo. En tiempos en los que la falsificación de pesos era una rareza, la noticia de esa operación acaparó las portadas y copó las tertulias barranquilleras, según relató el corresponsal de El Tiempo.
Los detectives comenzaron una cacería de forasteros; cayeron bumangueses, bogotanos y, aunque no fue arrestado, el itinerario de Eladio Vélez también quedó atrapado en la redada. Días después, en su diario, recordaría el paso por la estación de policía: «Se me mira mal […] Después de algunas dificultades que quieren ponerme, luego que me abran la maleta para la requisa, y comprobada mi inocencia, me dicen: recoja su equipaje y puede marcharse».
Cuatro días se quedó en Barranquilla lidiando con el impasse del equipaje sospechoso.
Hacia fines de febrero de 1927, Vélez pudo, finalmente, abordar el vapor danés Orange Nassau y, así «después de un viaje que duró 40 días llegué felizmente sano y salvo a esta ciudad de mis grandes anhelos el día 22 de marzo». Esa ciudad era París.
En las cartas de Eladio Vélez uno detecta un asombro casi infantil por los museos, los costos y la vida europea. Por su corto presupuesto, solo una vez salió del eje antioqueño y fue a Bogotá, en compañía de su amigo, Pedro Nel Gómez. En la capital desarrolló una vocación temprana por el dibujo y la pintura que cultivó haciendo oficios de artista. Trabajó como ayudante de un taller de escultura religiosa, y fue dibujante en una empresa litográfica. Tras disciplinarse como artesano, llegó al Instituto de Bellas Artes a los dieciséis años. Allí aprendió la técnica del dibujo y la pintura de la mano de Humberto Chaves y Gabriel Montoya.
Vélez era un hombre tímido, de sonrisa difícil, dicen, y, según registra su correspondencia, de una relación estrecha con su madre, el centro de una familia católica, pobre y tradicional. Su austeridad de origen le ayudó a sobrellevar, al menos al inicio, la dureza de los días en Europa, donde la vida era cara y los pesos sucumbían ante el franco. Decía Eladio: «estoy contento porque puedo comer, dormir y trabajar. No pido más. Lo demás llegará cuando deba llegar».
El optimismo temprano de Vélez vino impulsado por el descubrimiento de las obras universales del arte que se exponían en el Louvre y que, por supuesto, maravillaron al joven. Él le escribía con juicio a su madre, al menos una vez al mes. «He estado ya tres veces en el Louvre y cada vez salgo más aturdido. No se alcanza a ver en uno ni en dos días. Ni en diez. Eso es una inmensidad […] Uno entra a ese templo del arte y siente que todo lo que ha hecho en la vida es nada. Que sólo puede callar y aprender».
Vélez salió a aprender, pero fuera de la ciudad. Ya se lo había dicho su amigo Pedro Nel Gómez: «París no es una ciudad para estudiar sino más bien para exhibirse cuando ya uno está formado».
A fines de abril de 1927, Eladio abordó un tren nocturno con destino a Roma. Llevó muestras de su trabajo y la carta de recomendación de un profesor. Días después de instalarse en Italia, ingresó a la Real Academia de Bellas Artes. Asistía a clases hasta la una de la tarde. El resto del día le contó a su madre, «estudio y pinto por mi cuenta».
Durante el paso por las aulas romanas el pintor percibió, por primera vez, que su arte merecía el aprecio ajeno. En la academia lo admitieron «sin pagar matrícula, por recomendación de un profesor alemán», contó dichoso. Uno de esos maestros le dijo a Eladio que era un pecado que no hubiese tenido antes quien lo guiara, que lo suyo «era talento natural».
Más allá de la academia y así como había ocurrido en París, en Roma Eladio quedó maravillado con lo que encontró en las calles y los museos de la ciudad. «He visto a esos Colosos que se llamaron Miguel Ángel y Rafael bajo el cielo de la Sistina; he visto los templos derruidos de los dioses muertos y he contemplado a Roma desde sus más altas colinas».
Esos recorridos que con entusiasmo le narraba a su familia los hacía solo. El artista no tenía amigos. Eso, y el lento ingreso de la correspondencia de su madre desde Itagüí, marcaron un tono de lamento constante en la escritura de Eladio Vélez. «Hace ya más de tres meses que salí de ese pueblo, y de Ud. no he recibido más noticia que la que tuve en la carta. ¿Vivirán aún?».
A falta de amistades en Roma, y a pesar de estar pasando por un buen momento en la academia, a tres meses de su llegada, Eladio Vélez decidió partir hacia Florencia «buscando sosiego y menos gasto». Allí, además, la soledad podría aplacarse. «Pedro Nel está conmigo. Eso me da compañía».
Pedro Nel
Pedro Nel Gómez escribió con amor sobre su estancia en Florencia. Inició la travesía hacia Europa en Bogotá, con un contrato para trabajar en el Ferrocarril del Norte. Había estudiado ingeniería civil en la Escuela de Minas de Antioquia, siguiendo un sabio consejo de su padre. Don Jesús Gómez aceptó la vocación artística de su hijo, pero le pidió que estudiara una carrera para pagar las cuentas. Así lo hizo Pedro Nel y, por eso, viajó a la capital para enfilarse en su primer trabajo formal como ingeniero en el ferrocarril. Su paso por esa obra fue breve: apenas lo necesario para que la cuenta de ahorros se abultara.
A inicios de 1925, el artista se embarcó en un navío alemán con destino a Holanda. En su equipaje, «la caja de colores y los pinceles que mi hermano Marco Tulio, ingeniero, usaba para sus planos y proyectos acuarelados fueron mis primeras armas». Con veintiséis años, Gómez sabía que quería ser un acuarelista, aunque aún no tenía referentes claros. Su paso por Europa sería tanto una escuela como un proceso de definición de su identidad artística que empezó por observar la obra de pintores que solo había visto en libros.
La primera parada fue Ámsterdam. Allí, se enfocó en Rembrandt. Le interesaban «especialmente sus retratos, que —por oposición a los italianos, cerrados e intemporales— poseen una vida vivida, mucha dinámica y toda la movilidad de la vida psíquica». Por los pasillos del Rijksmuseum se paseó con un texto de Hipólito Taine que comentaba la obra y que, aun treinta años después, Pedro Nel puede recitar: «Rembrandt vio las raíces de este árbol, todo lo que se arrastra y se enmohece en la sombra, los abortos monstruosos y mezquinos, el pueblo oscuro de los pobres, la judería de Ámsterdam, el populacho fangoso y dolorido de la gran ciudad y del cielo inclemente».
Eso que leyó caminando por Ámsterdam y lo que vio en Rembrandt fue la confirmación de una identidad artística que él ya presentía. Desde sus primeros trazos, Gómez buscó retratar la vida social sin adornos, la expresividad de rostros y cuerpos humanos en la cotidianidad, el realismo, pues. Al explicar el objeto de su arte, dijo, tiempo después: «A mí no me arrullaron con fábulas inocentes. Mi infancia fue un recuerdo de historias escalofriantes. […] Por los desechos de Anorí emprendía desde mi infancia el camino hacia el mito helénico».
El hogar de los Gómez, en Anorí, era de vocación minera y, en lo político, liberal y socialista. Durante la Guerra de los Mil Días —un conflicto que enfrentó, durante tres años, a liberales y conservadores— ese pueblo se volvió hostil. Su padre, amenazado, empacó maletas y viajó hacia Medellín con su familia. En la ciudad, entrada la adolescencia, Pedro Nel se inscribió en el Instituto de Bellas Artes, donde aprendió bajo la misma guía de su colega Eladio Vélez, los maestros Gabriel Montoya y Humberto Chávez. En ese taller llegó la tecnificación de su don innato y la búsqueda de un molde para sus inquietudes sociales. Su obra, contaría años después, era nada más que una observación de la cotidianidad: «He estudiado y pintado el rostro de nuestro pueblo, con todas sus ocupaciones y preocupaciones», «seres abrumados por la cuota diaria, ancianos que miran al vacío en la soledad, mujeres ensimismadas».
El asombro por la obra de Rembrandt y su realismo psicológico, su interés por el retrato del dolor, la vejez y la pobreza, hacen pensar que el paso corto por Ámsterdam fue importante para la búsqueda del estilo y del tema.
Tras una corta estancia en París, Gómez se instaló en Florencia y empezó su tránsito por las clases y talleres de la Escuela de Arquitectura y de la Academia de Bellas Artes. Fue un estudiante irregular, de matrícula intermitente. Despachándose contra la academia, le escribió a su amigo Eladio Vélez —que para entonces estaba en Medellín: «Ya me tiene jarto la pintadera de poses y apenas tenga un poco de comodidad la mando al diablo» .
Ni un año tardó en cumplir esa promesa. El pénsum de estudios y la disciplina del claustro le hacían un flaco favor a su vocación artística que, fuera de las aulas, estaba inspirada por la vida diaria en Florencia, una ciudad museo donde «nos enseñan, los antiguos, a pintar nuestra brillante tierra y nuestros gigantescos cóndores de los Andes; a mirar la naturaleza con el espíritu y a amar más y más lo propio que tenemos».
Los antiguos a los que se refiere Gómez son Rembrandt, de quien ya hemos hablado, Leonardo Da Vinci, Botticelli y Miguel Ángel, quien, según escribió Gómez, «decía que el cuerpo humano debe ser el verdadero objeto del arte. Yo he vivido esa sentencia en mi pintura». De la correspondencia de Pedro Nel Gómez y de algunos pasajes autobiográficos, uno observa que él llegó a Europa con ideas difusas de sus referentes. Eso cambió en 1926. Para entonces, tenía ya una lista consolidada por los clásicos, pero también por otros menos conocidos por el artista.
El catálogo se abultaba en la medida en que Pedro Nel caminaba por la ciudad: «Tuve una cita secreta y apasionada con los muros pintados». «Vi discurrir la vida propia en las fronteras del arte a cielo abierto». Se refería a los frescos de Giotto y Masaccio, que abrieron un campo de estudio y expresión que sería definitorio en su identidad: el muralismo, y fueron precursores de una escuela que perseguía sacar las obras del encierro del museo y la galería e instalarlas como parte del paisaje urbano. El arte como dominio público: a eso le apuntó Pedro Nel.
Definido el gran formato que lo apasionaría, aunque ya fuera de las aulas, en Florencia Pedro Nel encontró al maestro Felice Carena, que sería su mentor. Su pintura plasmaba «una visión de lo cotidiano, con grandes silencios plásticos, formas voluminosas y un color contenido». Con él aprendió a afinar el ojo: «Observar, observar, observar, ese ha sido mi lema y luego registrar con el lápiz o el pincel nervioso del acuarelista». Sus inquietudes por implantar la realidad de los rostros y de las escenas sociales en un cuadro fueron moldeadas por Carena. Le enseñó a balancear el color, y a administrar su estridencia. Juntos intentaron un método para capturar la profundidad emocional y a usar el espacio, la forma y las líneas como herramientas expresivas.
Pintar y vivir en un entorno intelectualmente estimulante fue fértil para Pedro Nel Gómez que, además, se enamoró.
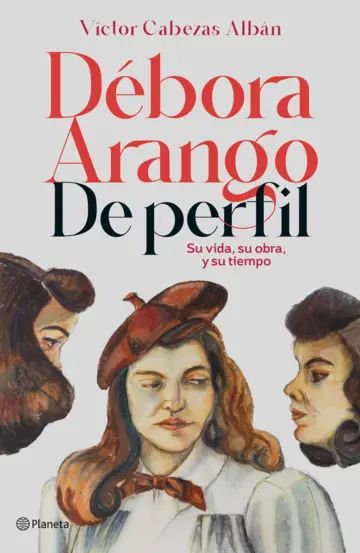
Eladio y Pedro Nel
Pedro Nel y Eladio se encontraron en Florencia, en el otoño de 1927. Salvo por que haya algún encuentro casual no documentado, los dos antioqueños habían pasado dos años sin hablar. Ambos se conocieron en Medellín y en 1923 compartieron un año largo en Bogotá. La leyenda cuenta que su amistad se plantó en el Café Windsor, ese famoso lugar donde los intelectuales de la época —León De Greiff, Jorge Zalamea, José Eustasio Rivera y otros— arrimaban a echar tertulias. Por ahí arrimaron también Vélez y Gómez.
Tras el paso por la capital, Eladio regresó a Medellín. Pedro Nel, en cambio, se fue a Europa. Desde allá, le escribió continua y generosamente a su colega y amigo, contándole sus experiencias de joven aprendiz de pintor, lo aconsejaba, pues sabía que estaba entre los planes de su amigo cumplir esa conscripción fuera de Colombia.
Los dos mantuvieron contacto, aun cuando Eladio ya estaba en Francia e Italia. Por eso, quizá, Pedro Nel intuyó los momentos difíciles que su amigo vivía en Roma y lo impulsó a viajar a Florencia, donde hubo un encuentro grato.
Eladio se instaló en la residencia donde vivía Pedro Nel y contó que le habían entregado «un amplio apartamento [donde] puedo fácilmente pintar y allí mismo nos sirven la mesa, una magnífica mesa muy distinta a la asquerosa y cara que tenía en Roma». A su madre, a quien, como siempre, mantenía al tanto de sus penas, le contó que su soledad sofocante se alivió en Florencia: «Tengo aquí la compañía de mi amigo Gómez ya pasado por las duras pruebas de la miseria, compañero inseparable de los artistas […] así, de parte y parte nos infundimos ánimo en la dura lucha por nuestros caros ideales».
La búsqueda de plata para financiar la vocación fue un tema que uniría y, a la larga, separaría a los dos artistas. Pedro Nel, de buen verbo, con cancha en las relaciones públicas y buenas conexiones en Colombia —su padre era, entonces, congresista—, estaba trabajando desde hacía meses por un estipendio mensual que le permitiese llevar una vida más ligera, él incluyó a Eladio en sus proyectos de financiamiento.
La correspondencia y los recuerdos de ambos durante el tiempo que compartieron en Florencia es un relicario de experiencias fallidas en la búsqueda de padrinos y becas. Intentaron con la Gobernación de Antioquia, con el Congreso, con la Cancillería y con una sociedad de mejoras. Eduardo Santos Montejo, periodista y propietario del El Tiempo le hizo algunas promesas a Pedro Nel: «Nos manifestó que, si no se lograba ayuda del Congreso, nos hará nombrar Cancilleres» —así se refería Eladio Vélez a un ofrecimiento para ser cónsules de Colombia en alguna ciudad de Italia. Santos, que sería presidente de la República, incluso «ha llegado a ofrecernos su propio dinero».
Las promesas no se materializaron en las cuentas bancarias de los artistas. Ambos, con el correr de las semanas y ad-portas de un invierno paralizante, veían su futuro con angustia. Un año después del encuentro, Eladio Vélez sacó sus maletas de la casa donde residía Pedro Nel. Con la partida, la amistad se enfrío y regresó la soledad.
En barrios distintos y con la daga de la obligación de conseguir dinero, ambos dejaron de frecuentarse. «…No veo a Pedro Nel. Lo he visto solo dos veces: una vez que vino por aquí, me dejó una carta para que yo la llevara al consulado, y otra cuando lo encontré un día casualmente por la calle». Su amigo había estrenado, hace poco, una familia. Para 1929, Pedro Nel estaba casado con Giuliana Scalaberni, a quien había conocido en Florencia y con quien tendría ocho hijos. Esa naciente familia puso una presión adicional en la agenda de Pedro Nel y en su búsqueda frenética de fondos para sostenerse.
Eladio Vélez, por su parte, consiguió en ese año una alcoba de inquilinato con un modesto equipamiento para soportar el peor invierno del siglo. «Una tempestad de nieve durante tres días con sus noches cayó sobre esta ciudad convirtiéndola en un desierto polar. En mi pieza por más de ocho días el agua que me ponían en la jofaina la encontraba por la mañana convertida en piedra», le escribió a su madre. El lento tránsito de la correspondencia entre Italia y Colombia apenas le permitieron agradecer en marzo los saludos de fin de año de la familia: «Este año de 1929 que Ud. me desea lleno de prosperidad, se me presenta mal, lo veo demasiado obscuro».
Aquella obscuridad alcanzaba varios frentes de la vida de Eladio Vélez. Estaba, como ya se sabe, el dinero. A inicios de año, un mínimo estipendio que la Sociedad de Mejoras les entregaba fue cancelada. «Recibimos una carta (Gómez y yo) en que se nos anunciaba a ambos que la pensión había sido suspendida». Eran apenas cuarenta infelices dólares, así los calificaba Vélez. Era, al tiempo, lo único que tenía para sobrevivir. Tras el fin del estipendio, Eladio, vivía comiéndose «los pedazos de pan que caen de la mesa». Su obra no era comercial en Italia; las galerías no la aceptaban y en las calles, por el frío y la cantidad de artistas, encontraba pocos clientes. Por eso, una transacción era un acontecimiento; un día contó con júbilo que había vendido «dos pinturitas, y de este modo se va emborrachando la vida».
La pobreza vino acompañada de la soledad: «A decir verdad no tengo un solo amigo: Gómez se fue a vivir a otro barrio y sólo nos vemos de cuando en cuando; pues en estas condiciones es cuando más se acentúan los recuerdos y cuando la nostalgia muerde». Sin plata, solo y en un ambiente agreste, Vélez anunció que partiría hacia Francia, y se colaría en la colonia de colombianos esperanzado con que su suerte cambiase. París es «la única solución que encuentro porque a decirle verdad me da vergüenza volver a Medellín sin haber tenido un acto de valor».
Salvo por la soledad, Pedro Nel vivía tiempos parecidos. Aunque era un hombre ducho para la venta y las relaciones públicas, 1930 resultó el año de cierre de un periodo largo de tensar la vida y el presupuesto hasta el extremo. La lenta incursión del fascismo de la mano de Benito Mussolini le añadió un componente político que definió la partida de la familia Gómez Scalaberni hacia Colombia. Pedro Nel, dijo, llevó en su corazón «el ideal de una obra a la medida de mis sueños».
Eladio se fue a París.
El quiebre
El archivo de la casa museo de Pedro Nel Gómez, en Medellín, resguarda un bien oculto secreto sobre la distancia trazada después de que ambos artistas regresaron de Europa. Algo que las biografías y los catálogos describen como un distanciamiento o una enemistad, pasó en Florencia. Esos calificativos fueron, por varios meses, lo único que explicaba, de manera vaga, la suerte de la relación entre Pedro Nel y Eladio, dos artistas imprescindibles para comprender la atmósfera de Débora Arango en sus años de formación.
La leyenda de la llegada feliz a Europa y el regreso turbio no traía razones, o al menos no de fondo. Leí, por ejemplo, que en Italia Pedro Nel radicalizó sus posturas políticas de izquierda y chocó, como era de esperarse, con Eladio, que era un conservador de cepa. Oí, también, que se trató de una diferencia de corte técnico: Gómez quería ser muralista de temas sociales y Vélez pintor de pequeños formatos, enfocado en los paisajes y en la naturaleza. De ninguna de las teorías hallé, sin embargo, ni evidencia ni razones suficientes para quebrar una amistad.
La correspondencia trajo pistas más certeras. Ya sabemos que los años que coincidieron en Florencia fueron de aprietos económicos, y que ambos, Gómez, sobre todo, buscaba dinero incesantemente. Lo que no sabíamos era que Eladio Vélez era su acreedor. Recién llegado a Europa, le prestó una plata a su amigo.
Dos años después, para pagarle el préstamo, Pedro Nel intentó vender unos cuadros en Medellín, sin suerte. Manteniendo la antesala del «querido compadre», a fines de octubre, Pedro Nel le contó a Eladio: «Envié a Medellín trabajos, que me dijo haber ya vendido, por valor de $200 y hasta hoy no me ha sido posible obligarlo a que me envíe esos desgraciados pesos». Días después, más explicaciones sobre las promesas de los financistas y los esfuerzos por conseguir dinero: «Puedes figurarte mi desastrosa situación. Santos se escondió quien sabe dónde y no le he podido echar mano por ninguna parte para pedirle dinero prestado».
Las precarias finanzas de Eladio Vélez no soportaron la deuda pendiente. Sin dinero para comer, en un invierno paralizante y, sobre todo, solo y triste, el pintor empezó a alojar un rencor contra su amigo. Así se lo dijo a su madre en la última carta de Florencia, cuando ya le anticipaba que debía regresar a Colombia. Pedro Nel: «Me es deudor de unos cincuenta pesos desde hace ya 3 años. Como el pobre ha vivido quizá más amarguras que yo, o al menos las mismas, no me ha parecido prudente cobrarle; pero hoy sí juzgo que él se encuentre en mejores condiciones o que al menos pueda hacer un esfuerzo para enviarme estos pocos pesos (ojalá que esto no lo comenten)».
Y no se comentó. Por eso, quizá, no existe un rastro claro de la deuda que originó la molestia de Vélez que, luego, Gómez no alivió. Con los famosos cincuenta pesos pendientes, y tras superar un problema con la emisión de sus pasaportes en el consulado colombiano, Pedro Nel regresó a Colombia en 1931 y le dejó un mensaje a su amigo. No tenemos otro camino, le dijo, habrá que empacar. A Medellín llegaremos «en el tiempo más desastroso que te puedas imaginar».
¿Cómo se pinta un desnudo?
En ese tiempo tempestuoso vaticinado por Pedro Nel, Débora Arango llegó al taller de un afamado Eladio Vélez que para 1931 disfrutaba de la pequeña gloria que es una remuneración mensual como profesor del Instituto de Bellas Artes y de la mística del artista recién regresado de Europa. En su taller privado recibía a quienes querían aprender el arte de pintar montañas, casas, flores y paisajes, especialmente antioqueños. Enseñaba a pintar en óleo y acuarela.
El paso de Débora por el taller de Vélez fue corto y pedagógico. Ella se refirió a él con una mezcla de gratitud y mesura. Lo llamaba maestro y admitía que a él le debía su carácter técnico inicial, pero no sobredimensionó su importancia. «Creo que estuve con Eladio unos dos años. Me gustaban sus clases porque aprendí a dibujar mucho; naturalezas muertas y paisajes. Salíamos y ahí cogíamos las casitas, no una gran cosa, no», recordó unos cuarenta años después la artista sentada en el sillón de la sala, en Casablanca.
Durante sus días como alumna de Eladio Vélez, Débora conoció el territorio del óleo y de la acuarela. Captó rápidamente los misterios de la técnica, no fue una alumna devota. Tanto más uno indaga en su historia, más se derriba el mito de la discípula fiel. Fue, más bien, una aprendiz eficaz y de corta estancia. Absorbía pronto e imprimía su estilo propio con escasa —o ninguna—necesidad de inscribirse en tendencias, olas o listas discipulares. Eso pasó con Eladio Vélez. De él aprendió el trazo preciso, el dibujo del cuerpo, la paleta equilibrada y algunos secretos del color.
Pintó naturaleza, bodegones, montañas, ríos y paisajes paisas, y aprendió y agradeció la tutela del maestro, pero se aburrió rápido. Para explicar su desinterés dijo que buscaba «no sólo adquirir la habilidad necesaria para reproducir fielmente un modelo […] soñaba con realizar una obra que no estuviese limitada a la inerte exactitud fotográfica de la escuela clásica. No sabía a punto fijo lo que deseaba, pero tenía la intuición de que mi temperamento me impulsaba a buscar movimiento, a romper los rígidos moldes de la quietud».
La relación con Eladio Vélez terminó. Débora buscaba retratar la fogosidad de la vida humana que a diario observaba: los rostros de los hombres y mujeres del barrio, las expresiones de los políticos vivarachos, las trampas de los empresarios y los señuelos de las prostitutas. Eso la animaba más que un pastizal o una colina.
Huérfana de escuela, Débora Arango hizo tránsito a su segundo y último taller: «Un día me dicen que el maestro Pedro Nel Gómez estaba pintando en el Palacio Municipal. Me fui para allá y yo dije “este es mi tipo”, yo quiero esta vida». No sé qué vio. He intentado ir tras los rastros de lo que pudo exhibir Pedro Nel Gómez por esos días, pero nada he encontrado.
Tras su regreso de Roma, con fama de socialista y abanderado del muralismo, Gómez estaba tratando de imprimir en Medellín la escuela que lo había seducido en Europa. En el formato, quería pintar en grande y en público, quería ser un muralista. En el contenido, quería hacer lo que allá llamaban el expresionismo social: alejarse de los objetos y de la materia clásica de apreciación del arte que él conocía —bodegones, rostros felices, maternidades plenas, aristócratas, riquezas—. Pasar de eso a retratar al pueblo, a los rostros que veía a diario en las calles y en las montañas, ser un testigo honesto de una época a partir del trazo y el color.
Esa herencia y esas pretensiones llegaron a su taller e irradiaron a sus alumnas. Pedro Nel tenía un grupo de pintoras mujeres a la que llegó Débora Arango. Ella leyó la identidad de Gómez rápidamente y, por eso, se acercó a él. En realidad, basta un pantallazo de cualquiera de sus obras para entender por qué ella encontró ahí la tensión humana que no halló en la obra de Eladio Vélez
«Maestro, yo quiero que usted me dé clases», le pidió, aunque sabía que había cola. «Ya me hablaron otras cuatro que quieren entrar como discípulas», le respondió Gómez y añadió: «Hable con ellas. Si la reciben, yo la recibo». Débora las llamó y «me dijeron “¡ya está! ¡completamos el grupo!”. Y empezamos a pintar».
La bienvenida del maestro fue, para ella, una premonición: «Bueno, ya no me van a pintar más naturalezas muertas ni más paisajes (…) Ahora pinten lo humano hagan unos desnudos bien bonitos», les dijo. Débora—que venía bien entrenada en los secretos de los colores y las texturas—se le midió al reto de pintar cuerpos sin ropajes: paisajes como los que ella ya pintaba, pero compuestos de carne —así describiría unos años más tarde a sus primeros desnudos—.
El resultado de la incursión de Débora Arango en esa técnica fue una obra contundente y seria, a pesar de su juventud. Sabía cómo equilibrar formas, profundidad, densidad, piel, color, textura y espíritu. Se destacó y fue la única de su grupo que llegó a una exposición pública: la de noviembre de 1939 en el Club Unión de Medellín. La censura, sin embargo, llegó tan rápido como el auge.
Se prendió Medellín
En el Museo de Arte Moderno de Medellín hay un archivo bien organizado: unas quince carpetas con recortes de prensa, cartas y catálogos de Débora Arango que resguardan pasajes de la vida pública de la artista. Ahí estaba la invitación que la Sociedad de Amigos de las Bellas Artes le hizo a Débora Arango en noviembre de 1939. «Muy estimado señor», escribió el director dirigiéndose a ella. A renglón seguido, la invitó a seleccionar una muestra de su obra para exponerla en los salones del Club Unión.
Débora Arango, una adulta de treinta y dos años, alistó nueve cuadros e incluyó dos desnudos que se estaban volviendo un sello de su estilo y su ambición artística. «Sin la práctica de desnudos, ningún artista ambicioso y devoto de su arte puede decir que ha completado su obra». Los pintaba en casa y en el taller de Pedro Nel Gómez. Don Castor Arango vivía fascinado con sus trazos. «Cuando empecé a pintar desnudos, una de mis hermanas, de las mayores, era un poquito escrupulosa y me decía: Débora, por Dios, no pintés eso, ve, qué cosa tan horrible», y ¿sabes cuál era la respuesta de mi papá? Déjala que pinte lo que sea. El desnudo no tiene nada de malo, y además son pinturas muy lindas. Mi mamá pensaba lo mismo. Vivían muy de acuerdo».
La perfección de la técnica de Débora era atribuida a la tutela de Pedro Nel Gómez. Ella, sin embargo, aunque se consideraba discípula del pintor, contó que «todos los estudios de desnudos los he ejecutado en mi casa, siguiendo mi propia iniciativa».
Una semana duró la obra de Arango en el club. «Con ese desnudo de la Cantarina se prendió Medellín», recordó años después.
Nunca antes una mujer se había atrevido a pintar y exhibir desnudos. De pornografía, arte pagano e impudicia tildaron los críticos conservadores la exposición de Débora Arango. «Las páginas editoriales debatían con la misma intensidad que la guerra el desnudo local», se dijo en la Revista Lasallista, y era cierto. El paso por la hemeroteca de los periódicos y revistas de Medellín, entre el 18 y el 25 de noviembre de 1939, dan cuenta de una discusión picante. Sobre uno de los desnudos —una pintura llamada «La amiga»— La Defensa dijo que era «Digna de figurar en la antesala de una casa de Venus», y añadió que ni «la misma profesional del arte se dejaría publicar al pie del mismo lúbrico cuadro con que se ha querido conquistar lauros que consideramos muy marchitos».
En El Colombiano se leyeron reproches: «Nuestra sociedad filtra por ojos y oídos las peores infamias de la cultura», y elogios, también: «Débora Arango ha roto el cordón umbilical de una tradición pacata (…) Sabemos que está por encima de la crítica mojigata. Nos lo dice su trazo fino y seguro, y el arriesgado colorido de sus acuarelas». Otros observadores describieron en El Heraldo que, Cantarina de la Rosa, uno de los cuadros exhibidos, «es un estudio del desnudo de una originalidad y viveza de colorido extraordinarios. El cuerpo de la mujer, fuente de eterna inspiración artística, no está tratado con esa necia perfección de línea que hacía el deleite de los artistas geómetras de la antigüedad. No. El pincel no reproduce, sino que interpreta y sugiere; es una vivida ofrenda de carne fresca, servida en un ambiente decorativo, rico de colores y suave en la expresión».
Durante la semana de la exposición, Débora concedió tres entrevistas. Admitió que para ella el debate alrededor de su obra y la publicidad que estaba generando le hacían poca gracia. Ella no quería escandalizar, ni imaginó, jamás, que colgar sus cuadros en el Club Unión la llevaría a las páginas de los periódicos como suscitadora de una polémica que, rápido, pasó al campo de la ética y la moral.
La artista intentó aquietar a la crítica explicando las motivaciones de su obra: «El arte nada tiene que ver con la moral: un desnudo no es sino la naturaleza sin disfraces, tal como es, tal como debe verla el artista. Un desnudo es un paisaje en carne humana», le dijo al Diario Vespertino e Independiente y, años después, al recordar esos días, sentenció: «Esta es una exposición de arte y no una clase de moral; es un certamen de estética y no un cursillo de ética».
Aquellas explicaciones no tuvieron eco en la iglesia. Un día antes de que el jurado de la exposición fallara, el padre Miguel Giraldo, párroco de San José, le pidió a Débora Arango retirar sus desnudos de la exposición del Club Unión.
«No encontramos una sola obra merecedora de lo que pudiera llamarse un premio único (…) nos llamó la atención muy especialmente el presentado por la Srta. Débora Arango, conjunto de tal atracción que resolvimos adjudicarle el único premio, tanto por el vuelo atrevido en todas sus concepciones que nos mostró un temperamento artístico de primer orden —increíble en una mujer en medio de posibilidades e ideas tan limitadas».
El último día de la exposición, el jurado le entregó su veredicto al presidente de la Sociedad de Amigos de las Bellas Artes de Medellín. «Me gané el premio y me dieron cien pesos», dijo Débora en una entrevista cuarenta años después. El desgano con el que contó su triunfo en el club solo se explica por el conflicto interno con el que estaba lidiando en esos días. El reclamo del padre Giraldo no fue cosa menor para la artista, que era profundamente devota. Los motivos de la molestia del cura fueron aún peor augurio para ella. Según el historiador Santiago Londoño, tras recibir el mensaje del sacerdote, salió muy angustiada. Temía ser excomulgada. Entonces, la hermana del padre le dijo: «No te entristezcas, ¿sabes qué fue? Que Eladio Vélez vino a decirle al padre que ese desnudo, que te lo hiciera retirar. No seas boba». Su primer maestro no habría perdonado el desvío de su alumna de los paisajes —que él le enseñó a pintar—a los desnudos, que lo perturbaban. De ahí la pequeña conspiración de pedirle al cura un escarnio para su antigua alumna.
Esa primera experiencia fue determinante para la forma cautelosa con que Débora Arango se aproximaría a la exposición pública de su obra años más tarde. El premio, que exaltaba sus aptitudes, su atrevimiento y la creatividad de su pincel, fue reconfortante, pero no llegó a sobrepasar la angustia de la censura pública. Esa angustia, sin embargo, no tenía que ver con el rechazo social —o al menos no solo con eso—sino con el temor de ser expulsada de la iglesia, el miedo de que esa tradición familiar de la misa diaria, la comunión y los rituales de devoción cotidianos fueran clausurados por los trazos de su arte.