
En el primer vuelo de Avianca en la ruta Cartagena-Bogotá del 5 de septiembre de 2003 debía viajar César Caballero, director del DANE. Esa mañana, mientras trataba de llegar a tiempo al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, sus funcionarios se preparaban para que, en la tarde, esa entidad revelara el dato de inflación del mes anterior.
Álvaro Uribe llevaba poco más de un año en la presidencia del país y muchos ojos estaban puestos en el comportamiento de la economía. Se había hecho elegir con la promesa de derrotar por la vía militar a las guerrillas, pero en los pilares de su Gobierno también estaba el crecimiento económico.
Todavía se sentían los efectos de la crisis que, en 1999, llevó a Colombia a la peor recesión desde que hay registros, solo superada por la pandemia de 2020. Entonces, para ese Gobierno que recién comenzaba era una prioridad mostrar resultados macroeconómicos y vender la idea de que el país ofrecía condiciones favorables para la inversión. Caballero había trabajado en la campaña y, a sus treinta y cuatro años, estaba al frente del organismo que levantaba, procesaba y publicaba las estadísticas oficiales. Por supuesto, esa información era —es—, un terreno en disputa.
«Bendito sea Avianca porque el avión me dejó y me tocó coger un vuelo después», recuerda Caballero, que ahora gerencia Cifras y Conceptos, empresa que él mismo fundó en 2007 y es una de las firmas encuestadoras más influyentes de Colombia.
Mientras esperaba al siguiente vuelo y llegaba a su oficina, en el DANE seguían un protocolo que se repetía todos los meses: con la información que los técnicos recolectaban en las semanas previas, un equipo muy pequeño se encerraba con tinto y refrigerios para el procesamiento final. Una vez esos funcionarios tenían claro cómo se había comportado la inflación, se lo informaban al director que justo después lo anunciaba en una rueda de prensa.
«El DANE era consciente de que el dato del IPC puede tener efectos, por ejemplo, en los tenedores de bonos. Si la inflación sube, el movimiento en la bolsa va para un lado, y si baja, va para el otro. Que alguien conozca eso con anticipación le da ventajas y le puede significar unos recursos muy importantes. Por eso la entidad tenía un protocolo que, en términos generales, funcionaban bien», dice Caballero.
Pero esa mañana no funcionó bien y, mientras el director regresaba a Bogotá, en la Bolsa de Valores de Colombia dos corredores ya hacían negocios con el dato. Eric Alberto Gómez Fertsch y Ricardo Fernando Caballero Azuero, empleados de la firma Asesores en Valores, movían sus propios portafolios de inversión y llamaban a sus colegas para pedirles plata a cambio de la información que, según les decían a sus potenciales clientes, habían obtenido de una fuente del DANE.
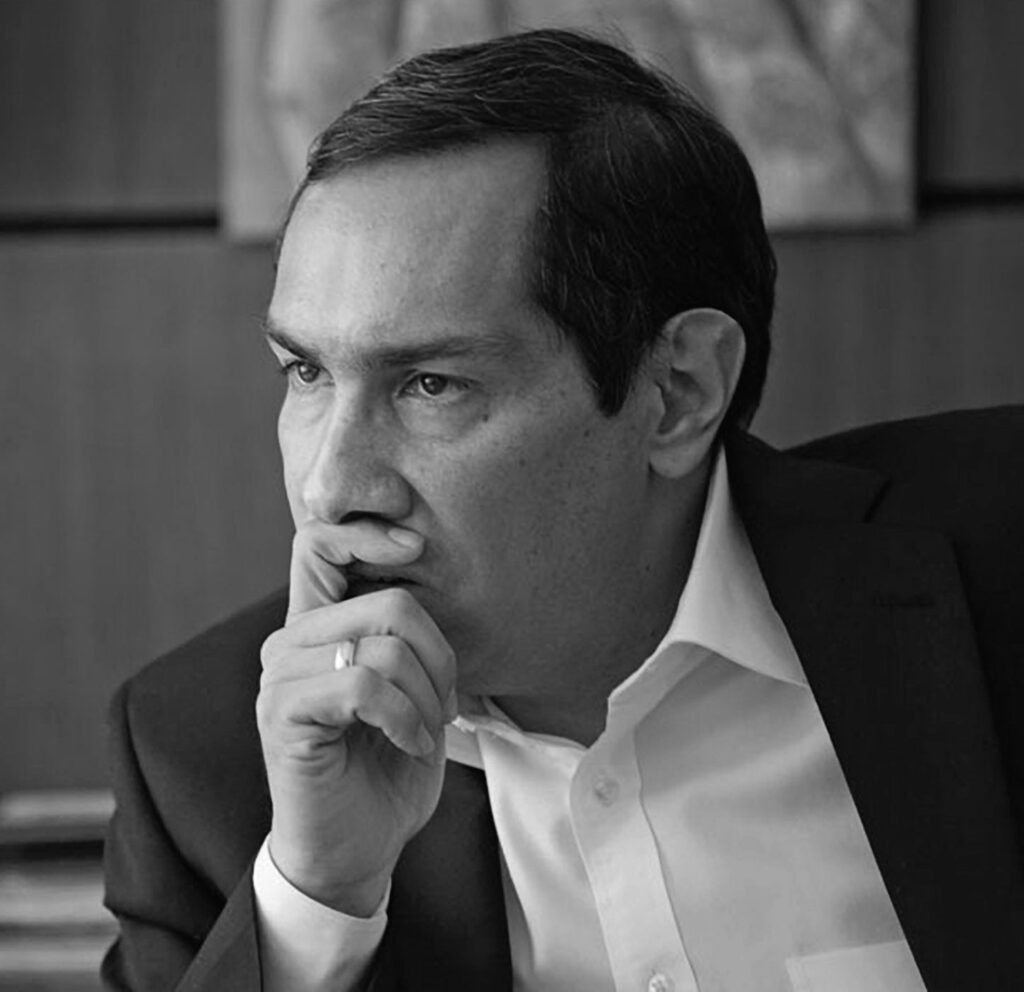
Además del precio de los bonos de tesorería (tes) que mencionó Caballero, el movimiento del IPC impacta otros negocios. Si un corredor recibe ese dato puede anticipar aumentos o reducciones en las tasas de interés, lo que afecta el crédito y el consumo. Así, podría especular con variaciones, por ejemplo, en el precio de las acciones o de empresas de otros sectores.
Esa mañana de 2003, una de las llamadas que hicieron los dos corredores terminó en una secuencia de delaciones. En un informe de julio de 2005, El Tiempo reconstruyó otros detalles. De acuerdo con ese periódico, una empleada de un banco recibió la propuesta de pagar por el dato y decidió contarles a sus jefes que, a su vez, se lo informaron al Ministerio de Hacienda.
«En el Gobierno, la filtración fue como una bomba y en el Ministerio de Hacienda llamaron al orden a los superintendentes de valores, bancario, al director del DANE, a representantes de la Bolsa, de la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y de la Oficina Anticorrupción», publicó ese diario.
La investigación de la Fiscalía incluyó escuchas telefónicas —más de doce llamadas que ocurrieron esa mañana—, la triangulación de los movimientos de funcionarios del DANE y un mapa de relaciones que demostró la amistad entre Eric Alberto Gómez Fertsch y una asesora de esa entidad, asignada a la oficina de César Caballero.
«Inmediatamente me puse a disposición de las autoridades y cuando se piden las pruebas pude demostrar que estaba en el avión en el momento en que el dato se procesó y lo filtraron a la bolsa. Finalmente hay un proceso judicial y mi secretaria privada es encontrada responsable», recuerda el exdirector del DANE, que renunció a ese cargo un año después por presiones de la Presidencia para que no revelara los resultados de una encuesta sobre violencia e inseguridad.
Esa secretaria privada es Marie Vivianne Barguil Bechara y, por la filtración, en 2006 fue condenada por utilización indebida de información oficial privilegiada. Junto a ella, los dos corredores también fueron sentenciados y expulsados de por vida de la bolsa de valores. Fue la primera condena por ese delito en la historia de Colombia.
La pena contra Barguil Bechara fue una multa y una inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos. Y aunque apeló, la sentencia fue confirmada en segunda instancia; luego, la Corte Suprema inadmitió dos demandas con las que su defensa trató de tumbar la condena.
Las referencias de Barguil Bechara rara vez incluyen su nombre completo. Nació en Montería, en una familia de la élite cordobesa conectada, por muchos lados, con el poder político y económico de esa región. Estudió en Bogotá y también trabajó en la primera campaña de Uribe antes de llegar al DANE, le dicen Vivi Barguil y es hoy la directora de la fundación A la Rueda Rueda, una organización que ella misma creó en 2013 y que trabaja con niños de comunidades pobres en la costa Caribe. Desde 2006, el mismo año de su condena, es la esposa de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de la Junta Directiva del Grupo Aval y heredero de uno de los conglomerados económicos más poderosos de Colombia.
Los negocios son los negocios
Que políticos y empresarios con poder acceden a más y mejor información y que eso favorece sus decisiones y sus negocios es una idea tan cierta como abstracta. ¿De qué información hablamos y para qué sirve? «La información es poder», esa idea deformada —y atribuida a Francis Bacon— es, quizá, el cliché más usual para conectar ambas palabras. Lo cierto, sin embargo, es que hay relaciones que reproducen el poder y que se basan en el intercambio de información a la que no accede el común de la gente.
En el libro La construcción de la noticia de finales de los ochenta, que es referencia frecuente en muchas escuelas de periodismo y comunicación para hablar sobre las noticias, el investigador catalán Miquel Rodrigo-Alsina reconstruye el lugar que tenía la información antes de la prensa de masas: «El conocimiento del acontecer era un privilegio de las clases dominantes y de aquellas que, para la consolidación de su incipiente dominio, necesitaban la información. Antes de la invención de la imprenta, comerciantes y banqueros europeos recibían informaciones manuscritas sobre el tráfico marítimo, eventos políticos, etc.; el tipo de información tenía una función comercial-financiera».
Por supuesto, muchas cosas han pasado desde entonces. Sin embargo, esa premisa de la información como privilegio se mantiene, aun cuando los desarrollos tecnológicos —la imprenta, la radio, la televisión o el internet— implican que mucha más gente se entera más rápido de muchas más cosas.
Como en el caso del dane, muchas veces esos intercambios pueden ser el resultado de transacciones corruptas. Aunque son escasos los antecedentes de filtraciones de información oficial reservada que hayan terminado en sentencias judiciales, hay otros frentes que implican movimientos similares.
En 2008, por ejemplo, la Superintendencia Financiera sancionó a Héctor Arango Gaviria, exvicepresidente de la Compañía Nacional de Chocolates. Gracias a su cargo, participaba de las juntas de varias compañías que eran accionistas de Coltabaco y, justo antes de que se anunciara la venta de esa compañía a la multinacional Philip Morris en 2004, Arango compró en apenas dos días 650 millones de pesos en acciones. De acuerdo con la investigación de la Superintendencia, en solo un mes tuvo casi 50 llamadas telefónicas con personas vinculadas a la tabacalera. Esa compra de acciones le representó una utilidad cercana a los 150 millones de pesos. Sin embargo, la sanción fue revocada en 2012 cuando, primero un juzgado y luego el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, concluyeron que no usó información privilegiada, pues esa venta ya se rumoraba y en varios círculos se daba como un hecho.
«Eso en la empresa privada pasa con mucha frecuencia. La información que llega y las decisiones que se toman en las juntas directivas permite que la gente invierta a través de terceros y haga mucha plata, pero no hay sanciones porque es muy difícil de probar», dice un directivo de una empresa del sector financiero listada en la Bolsa de Valores de Colombia. Pidió omitir su nombre y el de la compañía para la que trabaja.
De vuelta a lo público, tal vez el uso ilícito de información más documentado sea en la contratación oficial. Con esquemas más o menos sofisticados, muchos contratistas del Estado se quedan con licitaciones millonarias o se hacen adjudicar de forma directa obras, proyectos o servicios.
«En nuestros cubrimientos hemos encontrado pistas que sugieren acceso privilegiado a información en detrimento de la competencia en igualdad de condiciones —explica Tatiana Velásquez Archibold, editora general de La Contratopedia Caribe, un medio independiente que investiga la contratación pública en Bolívar y Atlántico—. Hemos visto puertas giratorias, es decir, funcionarios que antes trabajaban con empresas o fundaciones contratistas de la entidad pública para la que ahora trabajan y viceversa. Esa cercanía da pie a que conozcan de primera mano necesidades, plazos y requisitos que no están al alcance de todos».
Velásquez también explica que es frecuente que no se publique toda la información técnica de una convocatoria o que aparezcan requisitos sobre la marcha: «En un proceso reciente en Cartagena, el representante legal de la empresa ganadora resultó ser amigo del alcalde […] la Alcaldía incluyó, después
de convocada la licitación, una licencia ambiental como condición para adjudicar el contrato, licencia que solo tenía esa empresa».
En 2022, el Observatorio Distrital de Contratación y Lucha Anticorrupción (ODCLA) publicó los resultados de un estudio en el que detalló el «modus operandi» del carrusel de la contratación en Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno. En ese, uno de los mayores saqueos de plata pública en la historia colombiana por medio del direccionamiento de contratos, la filtración de información también fue central.
En realidad, se trató de un mecanismo complejo en el que entidades del distrito fueron entregadas a concejales que pactaban con los contratistas. Los directivos y prestadores de servicios puestos por los concejales daban información detallada sobre futuras licitaciones y, luego, los pliegos de condiciones se ajustaban para que encajaran con los oferentes. Finalmente se asignaban los contratos y se repartían beneficios entre todos los involucrados. En su informe, al tratar esas filtraciones, el ODCLA habla del «suministro de información privilegiada a actores privilegiados».
Una idea que se conecta con el funcionamiento de ese y muchos otros entramados corruptos es la de «captura del Estado», sobre la que Luis Jorge Garay, junto a otros investigadores, ha trabajado durante varias décadas. Garay dice que en Colombia no se puede pensar la captura estatal solo en su comprensión tradicional: empresas o grupos económicos que moldean las regulaciones para su beneficio.
En cambio, en la versión a la colombiana, a esos actores económicos se suman mafias, carteles y organizaciones criminales con formas muy diversas, que suplantan o dominan diferentes fracciones del Estado. Para ello, pactan con actores legales que pueden estar en los partidos políticos, las empresas, la academia o los medios de comunicación.
Entonces, la información vuelve al centro. El libro La captura y reconfiguración cooptada del Estado en Colombia, del que Garay fue director académico, plantea que los medios pueden ser instrumentalizados para «la legitimación social, moral o política del actor o grupo interesado en capturar o reconfigurar el Estado». Por tanto, el privilegio de la información no se basa solo en el acceso sino también en su control.
Los medios, ¿de quién y para qué?
En noviembre de 2020, Publicaciones Semana anunció que Gabriel Gilinski, el heredero de la fortuna y los negocios del Grupo Gilinski —el conglomerado de empresas que lidera Jaime, su papá— sería, desde ese momento, el propietario del cien por ciento de las acciones de la compañía.
La jugada para adueñarse de esa publicación, hasta entonces el arquetipo del periodismo de investigación en Colombia, había empezado en 2019 con la compra de la mitad de la revista. Gilinski hijo empezó a participar de decisiones que derivaron en la transformación de la estrategia del negocio y en la salida de muchos periodistas y columnistas. Luego, cuando asumió el control, nombró a Vicky Dávila como directora.
Dávila, hoy precandidata presidencial, fue portada de la revista que ella misma dirigía, lanzó una propuesta de reforma tributaria y fue medida en las encuestas de intención de voto que esa misma publicación pagó. Hasta el momento en que renunció para lanzar su campaña, evadió las preguntas sobre una eventual aspiración y los cuestionamientos por usar ese medio como plataforma electoral.
Otro momento que da cuenta del rol que ha cumplido Semana en la era Gilinski tiene dos elementos paralelos: la pelea del exalcalde de Medellín Daniel Quintero con un sector muy poderoso del empresariado antioqueño y las movidas de los Gilinski, entre 2021 y 2022, que les permitieron quedarse con la compañía de alimentos Nutresa y derivaron luego en el desenroque accionario entre Sura y Argos, las otras dos empresas que conformaban el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).
En poco más de un año, Semana le dio tres portadas a Quintero y publicó varios informes enfocados en su «rebelión» contra el empresariado. En una entrevista de enero de 2022, justo en medio de la disputa accionaria entre los Gilinski y el GEA, el alcalde dijo que ese grupo era «un cartel» y que sus directivos les habían quitado el «poder a sus accionistas».
A esa erosión en la imagen del GEA, con beneficios mutuos entre el alcalde y la revista, la complementaron una serie de publicaciones sobre la «toma hostil» de los Gilinski, que tuvo más aires de estrategia de comunicaciones que de cubrimiento periodístico. En 2021, La Silla Vacía publicó un informe para el que analizó setenta notas de la revista publicadas en solo seis semanas: «Si bien la negociación es financiera también es de narrativas […] El sesgo que resalta los argumentos de los dueños del medio frente a los de su contraparte salta a la vista», dice.
Aunque sea el negocio más sonado de los últimos años en la industria de medios de Colombia, la compra de Semana hace parte de un giro que empezó hace varias décadas y que cada tanto tiene nuevos movimientos.
Por ejemplo, la ofensiva de los Gilinski también fue por medios regionales: en 2022 trataron de quedarse con el diario El Colombiano, de Medellín, pero un grupo de empresarios antioqueños, que encabeza otro magnate, Manuel Santiago Mejía, hizo vaca para adelantarse y evitarlo. Y en 2023 fueron por El Heraldo, de Barranquilla, y por El País, de Cali. El primer negoció se cayó a última hora. El segundo sí se cerró, aunque en junio de 2025 revendieron ese diario vallecaucano.
De acuerdo con el más reciente informe anual del Instituto Reuters, en Colombia «un puñado de grupos controla la mayoría de las principales cadenas de televisión, la radio y la prensa escrita». Esa afirmación no es una novedad. En 1991, María Teresa Herrán publicó los resultados de una de las primeras investigaciones enfocadas en la propiedad de los medios en Colombia: ya hablaba de «relaciones interindustriales e inter empresariales dominantes» y decía que la estructura de propiedad representaba «el mayor obstáculo a la satisfacción de la demanda social por información».
En ese momento, la investigación documentó un proceso que terminó de consolidarse tiempo después: el tránsito de un mercado de medios afiliados a partidos políticos y familias de élite pertenecientes a esos partidos, a uno caracterizado por la participación cada vez mayor de grupos empresariales con negocios en muy diversos sectores de la economía. Estos últimos, por supuesto, también con influencia y participación en la política.
Lejos de asumir que la propiedad es el único factor que explica enfoques y cubrimientos, lo cierto es que la foto de hoy muestra un sistema de medios públicos que opera como máquina de propaganda de los gobiernos y a buena parte de los medios masivos más importantes en manos de algunos de los mayores conglomerados empresariales. Por ejemplo, la Organización Ardila Lülle es dueña de RCN Radio y Televisión; el grupo Valorem (Santo Domingo) de El Espectador y el Canal Caracol; y los Sarmiento, de El Tiempo.
María Teresa Herrán dice ahora, treinta y cuatro años después de que publicó su investigación, que siente a esos grupos económicos «un poco encartados» con los medios: «No comprenden las lógicas mediáticas ni les interesa comprenderlas. Que El Tiempo diga o no diga algo ya no tiene importancia. Se diluyó ese poder, pero lo que no se ha diluido es el poder de los imaginarios, entonces les interesa tener medios porque sienten que no pueden ceder esa influencia».
En 2003, Gerardo Reyes publicó una biografía no autorizada de Julio Mario Santo Domingo que era, en ese momento, el hombre más rico de Colombia. En ese libro, Reyes reconstruye una pelea de Santo Domingo con la familia Santos, entonces dueña de El Tiempo. En un editorial, ese periódico hablaba de los riesgos de que los canales de televisión privados quedaran en manos de monopolios empresariales. Uno de ellos era, justamente, el de Santo Domingo.
Entonces, el magnate, que ya era dueño de Cromos, ordenó que su revista incluyera en un artículo una declaración suya en la que decía que Juan Manuela Santos usaba a El Tiempo para sus ambiciones políticas. Isaac Lee, director de Cromos, se pasó por la faja la orden y cuando Santo Domingo recibió la revista sin su comentario lo llamó furioso. En medio de la conversación lanzó: «Los medios de comunicación son como un revólver, que cuando uno lo necesita, lo saca y dispara».
El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes no es responsable de las opiniones recogidas en los presentes textos. Los autores asumen de manera plena y exclusiva toda responsabilidad sobre su contenido.
Ministerio de Cultura
Calle 9 No. 8 31
Bogotá D.C., Colombia
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Días no festivos)
Contacto
Correspondencia:
Presencial: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
jornada continua
Casa Abadía, Calle 8 #8a-31
Virtual: correo oficial –
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
(Los correos que se reciban después de las 5:00 p. m., se radicarán el siguiente día hábil) Teléfono: (601) 3424100
Fax: (601) 3816353 ext. 1183
Línea gratuita: 018000 938081 Copyright © 2024
Teléfono: (601) 3424100
Fax: (601) 3816353 ext. 1183
Línea gratuita: 018000 938081
Copyright © 2024