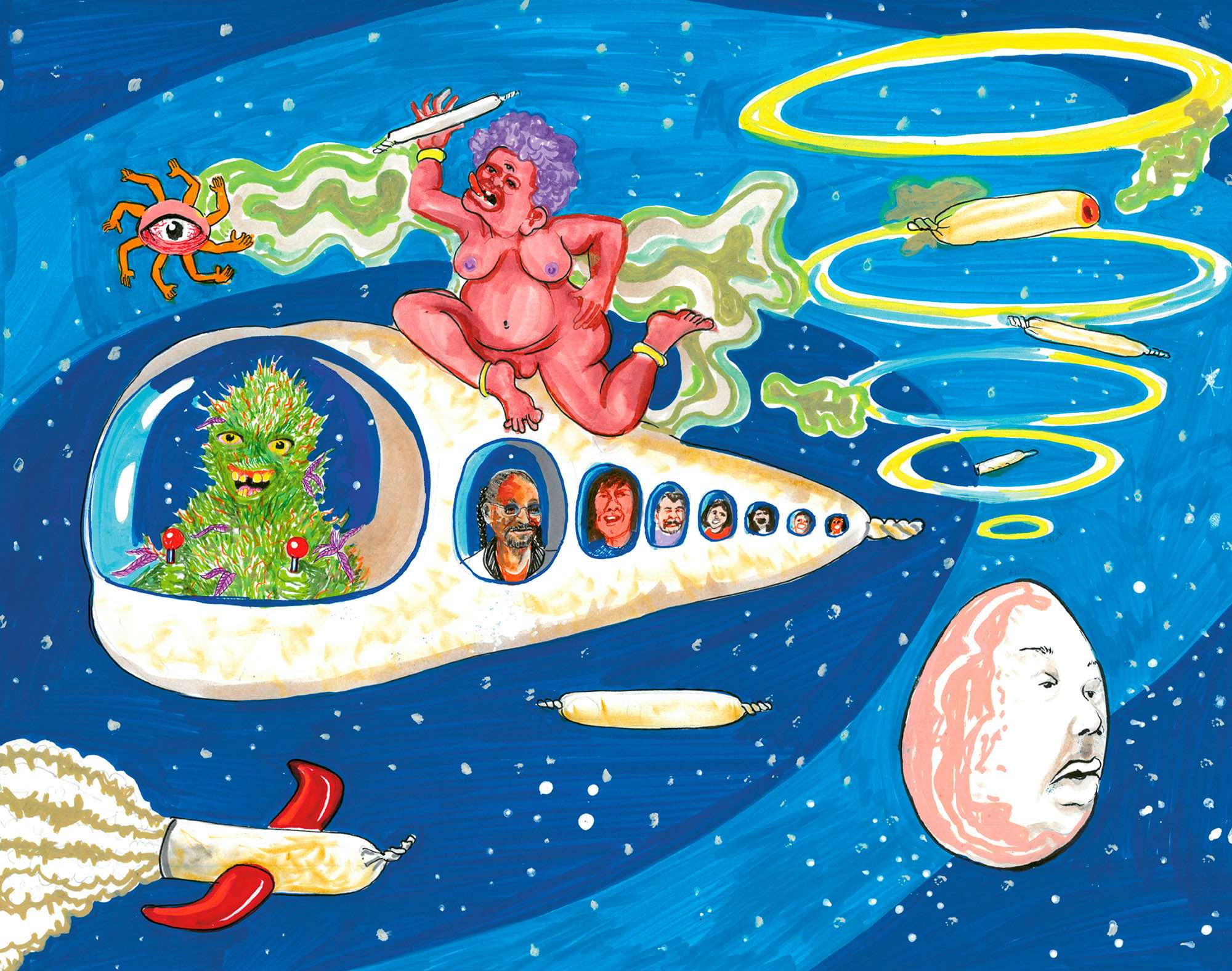
Registro
La corbata del guardia evoca un paisaje tropical. Aunque no es propiamente un guardia, más bien un tío bonachón que mira videos en su celular mientras entran los socios. A los que no lo somos nos detiene y nos pregunta para dónde vamos.
—No, no, no, no. No puede seguir. Tiene que estar afiliado.
—Pero vine la vez pasada, con un socio…
—Dígale entonces a él que lo invite, o si no, no puede entrar. Esto es un club privado.
Estamos afuera de un club cannábico, en un adinerado barrio en Bogotá.
—¿Y no hay modo de entrar sin ser socio? —le pregunto con algo de inquina, pues no vengo a comprar marihuana, sino a entender cómo funciona esto.
—La única sería reservar, pero solo tiene tres ingresos. Lo mejor es que se haga socio —me dice el tío bonachón que ahora se me va pareciendo más a un impulsador de centro comercial.
—¿Y cómo es la reservada? Eso me sirve.
El tipo me explica. Me registro y a los cuatro minutos llega el código qr.
—Tienes tres ingresos, a partir de ahí, o te afilias, o buscas otro lugar.
—Sí, señor.
Asociarse
En los últimos años, el número de clubes cannábicos ha aumentado en el país.
«En Colombia llevan cinco o seis años. Antes eran espacios clandestinos. Pero, últimamente, a partir de múltiples interpretaciones a la jurisprudencia, se han abierto más. Están inspirados en modelos de clubes cannábicos como los de Barcelona», dicen desde la corporación Acción Técnica Social (ATS), investigadores en temas de drogas.
Detrás de estos clubes hay personas que se organizan alrededor de un interés común por el uso del cannabis. Y, en esa asociación, crean métodos para producirlo y compartirlo entre sus miembros. Es una definición amplia y algo vaga, lo sé, pero es que el fenómeno no entra tan fácil en una definición de revista.
«Los clubes cannábicos en Colombia responden a la manera en que las personas encuentran espacios seguros para el consumo de cannabis. Allí hay menos riesgo para su salud, porque se pueden proveer de flores de buena calidad; y hay menos riesgos en términos de convivencia y seguridad, porque están menos expuestos a la policía, o a las ollas. Disminuyen las riñas, las lesiones personales, la confrontación en el espacio público; y disminuye la sobreexposición, los cuadros de ansiedad y pánico que pueden ocurrir cuando se consume cannabis en el espacio público», dicen en ATS.
Se trata de una respuesta pragmática de la sociedad civil que nace ante la incapacidad del Gobierno y el Congreso de regular el consumo de sustancias para uso adulto.
«De alguna manera son centros culturales y de intercambio», dicen en ATS.
No existe un censo que diga cuántas asociaciones de este tipo existen en la actualidad en el país, pero quienes investigan el fenómeno hablan de entre cuarenta y cincuenta clubes o asociaciones, concentradas principalmente en Bogotá, Cali y Medellín.
«En este momento, el gran reto es saber qué tenemos. El desconocimiento puede llevar a malas interpretaciones, como suele pasar con el tema de las sustancias psicoactivas, donde siempre se juzga a partir de los prejuicios», dicen desde ATS, y añaden que debido a la desinformación, se puede cercenar una oportunidad que ya muestra buenos resultados.
Según la Encuesta Distrital Cannábica, realizada por la Secretaría de Salud de Bogotá en 2022, el 11,3 % de los consumidores de cannabis se abastecen mediante el autocultivo comunitario.
Club
La Casa Wet Wet está ubicada en un segundo piso de la localidad de Chapinero, en Bogotá. A primera vista, es difícil diferenciarla de un bar cualquiera. Proyectan partidos de fútbol en la TV, la gente toma cerveza, comenta la vida, escucha un son cubano. El código QR estampado en la mesa muestra la carta de bebidas y de comidas.
No oferta flores de marihuana.
En lengua nasa, wet wet significa ‘casa de la felicidad’. El espacio funciona desde hace poco más de un año y es un proyecto del programa Conexión Natural que, a su vez, es una alianza entre la Fundación Atar, el Sindicato de Trabajadores del Cannabis (Sintrabacann) y Renovando Saberes, una asociación de mujeres cultivadoras de cannabis en Caloto, Cauca.
En suma, se trata de un club cannábico privado donde los socios pueden dispensarse marihuana.
Cuando fui por primera vez, la mesera me dijo que el objetivo del lugar era convertirse en un espacio de encuentro y que no tenían interés en volverse la olla del barrio. Para eso, el club tiene varias prácticas. Hacen talleres de fabricación de papel, talleres de extracción de semilla de cannabis, torneos de fútbol, clases de dibujo, clases de yoga. Además, cuentan con acompañamiento médico y psicológico en relación al consumo de cannabis. Todo esto con el fin de generar lazos de confianza entre los socios. De producir comunidad. La marihuana con la que se abastecen viene del norte del Cauca. Es cultivada por una docena de mujeres en Caloto, en el resguardo indígena de López Adentro, quienes reciben una «donación» por las flores que envían al club.
—¿Por qué hablas de donación y no de compra?
—Nosotras no compramos, sino que nos dispensamos de esa flor y lo que recogemos va para las chicas del Cauca. Aclara Camila Chavarriaga, gerente de Casa Wet Wet.
Para ella, uno de los objetivos de espacios como este es «dignificar al consumidor». Que se sienta a gusto cuando fume. «Acá tienes un espacio seguro para consumir, no va a llegar la policía, sabes que la flor tiene una trazabilidad. Y no estás en la calle y no estás con el niño y no estás con el perro y no está el policía pegándote. Eso es importante. Todavía hoy la policía hace terrorismo».
—¿Cómo ha sido la relación con el barrio?
—Buena. Cuando se pensó en la arquitectura, se pusieron extractores para que esta no fuera la casa que olía a marihuana. Aquí todo es muy discreto. Con el barrio nos ha ido muy bien, lo conocíamos de antes. Hemos estado en Distrito Chapinero. Hemos tenido visitas de concejales. Tenemos todos los permisos. Nos ha visitado la Secretaría de Salud y nos ha ido muy bien. Tenemos permiso hasta de las basuras, acá se le paga a la dian absolutamente todo. Y añade que la única vez que ha llegado la policía fue por una fiesta que hicieron de día y los vecinos se quejaron por
el ruido.
—O sea, vinieron por el ruido y ellos ni quisieron entrar. Pero nunca han llegado por alguna otra cosa. Igual esto es una sede sindical, entonces no pueden ingresar a menos que…
—¿Una sede sindical?
—Sí.
—Es inevitable pensar que estas iniciativas le quitan mercado al narcotráfico, a las rentas criminales. ¿Ustedes cómo lo ven?
Silencio.
—Pues este es un trabajo diario. No lo vemos con miedo, sino con mucho respeto. Porque no es algo en contra de ellos. Es un modelo nuevo. Yo siento que hay mercado para todos todavía, ¿sabes?
Hay dos maneras de hacerse socio: con una membresía de doscientos mil pesos, o con una membresía de cuatrocientos veinte mil pesos que le retribuye treinta y un gramos de flor al socio. Ambas son anuales. En este momento, el club cuenta con poco más de quinientos socios.
Lo jurídico
La historia internacional del paradigma prohibicionista suma varias décadas. En 1961 tuvo lugar la Convención Única sobre Estupefacientes. Luego vino el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas en 1971
y, en 1988, la Convención de las Naciones Unidas
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustan-cias Psicotrópicas.
«Todos esos tratados crean las listas de la prohibición: sustancias, precursores, normas de fiscalización, autorizaciones de para qué se puede y no se puede usar», dice Isabel Pereira-Arana, coordinadora para la línea de política de drogas en el centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia.
Colombia suscribió esos tres tratados y ahí hay un primer bloque normativo.
Mientras tanto, en 1986, la Ley 30 promulgaba el Estatuto Nacional de Estupefacientes. Es la ley marco sobre todo lo que tiene que ver con drogas en el país. Allí se habla, por ejemplo, del concepto de dosis personal para distinguir el tráfico del consumo. Sin embargo, el Estatuto penalizaba ambas acciones, aunque con sanciones menos severas para el porte de dosis personal.
El enfoque prohibicionista empieza a erosionarse con la famosa Sentencia C-221 de 1994, de la que Carlos Gaviria fue magistrado ponente. La sentencia declara inconstitucionales los artículos de la Ley 30 de 1986 que penalizaban el porte y el consumo de drogas en cantidades de dosis mínima. También dice que el libre desarrollo de la personalidad presupone la autonomía de los ciudadanos, y esa autonomía no debe ser constreñida por el Estado. Desde 1994 está despenalizado el porte y consumo de la dosis personal.
Pasaron quince años, Álvaro Uribe Vélez ya era presidente. Después de cinco intentos, su gobierno logró que se aprobara una reforma constitucional que introdujo, en el artículo 49 —aquel que habla sobre la salud como una responsabilidad del Estado—, dos párrafos que prohibieron el porte y el consumo de sustancias estupefacientes, salvo prescripción médica. Es decir que, desde entonces, la prohibición del consumo y porte de drogas se incluyó en la Constitución Política colombiana. Gracias, presidente.
«Estos dos hitos nos tienen en esta esquizofrenia», cuenta Pereira-Arana. Por un lado, la Sentencia C-221 de 1994 despenaliza el porte y el consumo de droga y, por el otro, desde 2009, la prohibición está metida en la Constitución (aunque sin consecuencias penales). Pero, entonces, ¿qué ha cambiado desde 2009? Y, sobre todo, ¿de dónde viene la interpretación para que los clubes cannábicos y quienes se abastecen colectivamente se sientan con respaldo jurídico? «Hay una sentencia de la Corte (2023) que reconoce la figura de dosis compartida», dice Pereira-Arana.
La figura de dosis compartida surge a partir
de un caso analizado por la Corte Suprema de Justicia: una mujer ingresó cocaína a una cárcel durante la visita conyugal y fue perseguida como si hubiera cometido el delito de tráfico. En esa sentencia —SP228— la Corte sostuvo que no se trataba de tráfico porque no había lucro. Hay casos atípicos de suministro de droga que no constituyen tráfico, porque hay lazos de confianza con la otra persona y no hay ánimo de lucro.
«Esa es una de las figuras que se pueden usar para estas cooperativas, tipo clubes, donde lo que hay es un compartir de las sustancias, no una transacción comercial. Por eso ellos no te van a decir que te la están vendiendo», asegura Pereira-Arana.
Gris
—Los cannábicos son muy conscientes de la norma y, a partir de eso, aparece ese boom de los clubes y empiezan a madurar estos ejercicios de abastecimiento colectivo —dice Esteban Linares, de Elementa, una organización que mapea el auge de las organizaciones cannábicas en el país.
«Pegar un porro, rotarlo, todo eso viene a mostrar una práctica que de por sí es gregaria. Lo colectivo está en el ADN de la práctica en torno al cannabis». Y añade que, a pesar del boom, muchos prefieren no salir a la luz pública.
—¿Esa capacidad de organización no se puede dar en la clandestinidad? —le pregunto.
—No, porque ni siquiera ellos mismos se conocen. Entonces, volviendo a los modelos que hemos visto de abastecimiento colectivo: digamos que tú y yo somos amigos, y yo te digo: «parce, te cuido tus plantas. Tengo el espacio, tengo el tiempo, te las cuido». Esa es una forma de abastecerse colectivamente. O están los más osados, que dicen: «pues montemos una casa y en esa casa ponemos membresías y abastecemos colectivamente a la gente».
—¿Por qué osados?
—Porque la línea entre lo legal y lo ilegal es muy delgada. La práctica jurisprudencial siempre ha permitido interpretaciones de las interpretaciones y hoy es una zona gris en la cual se juegan las fuerzas del Estado.
La línea entre lo legal y lo ilegal. Isabel Pereira-Arana y Luis Felipe Cruz, de Dejusticia, traen a esta discusión la idea del mercado gris. ¿En qué consiste? En distinguir a los actores criminales de otros actores que, aunque están en la ilegalidad, por cuenta de la ley, no se rigen por las prácticas violentas de los primeros.
«El mercado gris es la clave para hacer surgir una regulación responsable al servicio de la salud pública y no del mercado. Distinguir a los actores del mercado gris, en contraposición a los actores criminales que se dedican al tráfico en grandes redes de marihuana, es una forma de respetar a cannabicultores, pacientes y pequeños empresarios cannábicos», dicen Pereira-Arana y Luis Felipe Cruz en el libro Laberintos de prohibición y regulación: los grises de la marihuana
en Colombia.
La Mesa i
Es una casa de tres pisos en la localidad de Kennedy, Bogotá. En la sala hay cuatro personas. Sebastián, el anfitrión, va y vuelve de la cocina. Cuando sale por tercera vez, trae dos sánduches de queso recién salidos de la tostadora.
—Parce, gracias.
—Jugo, ¿cierto?
—Sisas —dice el hombre, y le pega el primer mordisco a su sánduche. —Uy, este es mi almuerzo porque no he comido nada.
Son las siete de la noche.
—Sebastián debería montar un sitio de pelanga —dice una de las chicas.
—La mejor estrategia, parce, es: trabe a todo el mundo y póngase a vender chunchullo.
Risas.
Desde hace tres años, la Mesa Autónoma de Sustancias Psicoactivas y Cannábica Techotiva (Mascate) se reúne todos los miércoles en este espacio, la Casa de la Comida Cannábica Colombiana, para «hablar y tener una incidencia en el territorio en términos del consumo de sustancias psicoactivas».
—No, este man se puso fue a comer —dice Sebastián, y le quita la bandeja con flores y rascador y papales al comensal para ponerse él mismo en la tarea de armar el porro.
—Parce, pero qué hago si tengo hambre. —Y zuácate, le da otro mordisco al sánduche.
Mascate tiene tres años de vida. Empezó como la juntanza de distintas personas y parches con un interés común por el cannabis. Hoy en día trabajan en cinco líneas: la pedagogía, la investigación, los emprendimientos alrededor del cannabis, las comunicaciones y el autocultivo.
Aunque esto último es lo que nos convoca, para ellos no se trata solo de eso.
La casa es uno de los siete puntos donde cultivan cannabis en Bogotá, que aportan en menor o mayor medida a una bolsa común de flores cosechadas para sus miembros. Se trata de un sistema de cultivo en red que permite a sus miembros tener sus propias flores y «salir realmente del clóset cannábico donde tú cultivas encerrado sin que te vean. Y más bien que la planta se integre a una huerta».
En la Casa de la Comida Cannábica Colom-biana, donde nos encontramos, hay una terraza con su respectiva huerta —hortalizas, aromáticas y plantas de cannabis—. Allí se cuidan las plantas en estado vegetativo. Luego se pasan a un patio —con su régimen de luz diferenciado— en el que se les hace seguimiento a las matas en proceso de floración.
Mientras alistan todo para la entrevista, una de las chicas pone una playlist de dancehall en YouTube.
—Listo el bareto, ahora sí podemos comenzar —dice Sebastián.
Jardinero
—¿Por qué dices que se trata de un trabajo diario?
—Es que son seres vivos. Requieren cuidado todo el tiempo. Más cuando se trata de plantas en materas, que no están en la montaña y no tienen la oportunidad de recibir nutrientes del suelo. En el caso de las lechugas, de los repollos, ellas necesitan harta tierra para crecer bien.
—¿Cómo es la raíz de la marihuana?
—Delgada, y tiende a ocupar todo el espacio en la matera. Entonces tenemos que hacer tres y hasta cuatro trasplantes, de acuerdo al proceso en que la tengamos.
—¿Hace cuánto eres jardinero?
—Yo empecé a experimentar con la planta a mis diecisiete años. Ahorita tengo treinta y uno. Y vengo de una familia que cultiva en el campo frutas, hortalizas. He cultivado desde siempre. Pero cannabis, así para producir, empecé en forma hace unos seis años.
—¿Y cómo ha sido ese aprendizaje?
—Las primeras flores eran muy chistosas, eran muy pequeñitas. Ahora, más que el tamaño me fijo en la calidad y la variedad, porque antes uno no entendía de variedades.
—¿Qué variedades tienes acá?
—Son casi todas sativas, porque lo que le gusta a la banda son flores activadoras. Hay de todo un poquito: limonada de mango, esta que es Discover, esta que es patimorada, hay algunas NN.
—¿Tienes machos?
—No. La semana pasada cortamos uno en floración, de esos nn que son muy fáciles de reconocer porque son como espigas.
—¿O sea que este de acá puede ser macho?
—Ese puede ser macho, pero no se sabe hasta que esté en floración. Ella puede seguir siendo una planta hermosa y a veces se ven divinas así, tupidas, y cuando aparecen las flores, pailas, son machos.
—Ya…
—Abajo están las plantas en floración y les hacemos el seguimiento mucho más seguido. Uno está pendiente de qué flores salen, cómo están saliendo, controlamos la ventilación, los hongos… Porque la flor de cannabis es una inflorescencia, no una flor.
—Como el girasol…
—Exacto, son varias flores juntas.
—¿Cuántas matas tienes acá?
—En general, más de cincuenta. Y de cannabis, unas diecinueve. Intentamos no salirnos de la norma. Seguimos haciendo parte de la zona gris. Y aunque intentamos plantear ese tipo de modelos, no queremos tampoco ser falsos positivos judiciales por hacer valer nuestros derechos, porque igual hace parte de nuestros derechos el auto cultivar.
—¿Usan fertilizantes?
—Sí. Aprovechamos los residuos orgánicos, donde tenemos lombrices, compost. Y lo preventivo, para controlar el ataque de plagas, se hace también orgánico con productos del bosque que son aceites, jabón potásico, extractos de ají, de ajo.
—¿Cuánto dura el cultivo de una mata desde el esqueje hasta que la cosechan?
—Desde cuatro meses hasta unos ocho meses, dependiendo de la planta. Hay gente que las deja más tiempo en el proceso de vegetación.
—¿Qué es el proceso de vegetación?
—Es la etapa que va desde el esqueje hasta antes de la floración, cuando se mantiene con el complemento de iluminación que, más allá de estresarla, le hace pensar a la planta que todavía es de día, para que ella siga aumentando su tamaño.
—Como un fisicoculturismo vegetal.
—Exactamente.
—Bueno, y una vez cosechan ¿qué pasa?
—Vienen las jornadas de manicura, que es como quitarles todas las hojas que no tienen los tricomas. Las secamos en armarios. Les damos de ocho a quince días de secado, dependiendo del clima y de la humedad. Y luego las guardamos en tarros de vidrio o en bolsitas como las de café, para que puedan liberar gases.
—Claro.
—Es un proceso largo. No es solo el cultivo, también está el almacenamiento, al que se le llama curado. Que no es solo poner las flores en un tarro o en una bolsa, sino que hay que renovarles el aire, porque son productos orgánicos.
—Vivos.
—Exacto. Es como un mango, que sigue madurando cuando lo cortas del árbol. Uno no puede simplemente meterlo en la nevera y dejarlo ahí, porque se apicha. Entonces, toca estar todo el tiempo abriendo tarros, cerrando tarros, abriendo, cerrando.
De eso tan bueno
Un problema con la figura de los clubes es que dejan por fuera a las personas que no tienen el privilegio de pagar una suscripción (o que no tienen el tiempo, o el conocimiento para autocultivar). Y quedan por fuera los cultivadores que históricamente han sostenido el mercado del cannabis en el país. Y, aunque hay ciertos clubes —la minoría— que se abastecen de cultivadoras del Cauca, el transporte de la marihuana pone en riesgo a quienes la muevan porque el tráfico sigue siendo ilegal.
Cauca
Según el Centro de Estudios en Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, en el norte del Cauca se concentra la mayor producción de cannabis de Colombia. Las expectativas por el mercado científico y medicinal del cannabis que se abrieron luego de los Acuerdos de Paz de 2016 produjeron un auge de los cultivos en esa zona. Tras las acciones emprendidas en el Caribe para erradicar los cultivos de marihuana durante la Bonanza Marimbera durante la década de los ochenta, «los centros de producción se trasladaron al suroccidente del país, específicamente a los municipios de Miranda, Caloto, Toribío y Corinto».
—La planta siempre ha sido parte de nuestro contexto. Somos productores de cannabis, pero estamos apostándole a la parte positiva de la planta. Nosotros les dispensamos las flores y ellos hacen las donaciones —dice Yamileth García Quiroga, representante legal de Renovando Saberes, la cooperativa que dispensa cannabis a la Casa Wet Wet en Bogotá.
Renovando Saberes nació en enero de 2025 y está compuesta por madres cabeza de familia del pueblo Nasa, algunas de ellas víctimas del conflicto armado del Resguardo de López Adentro, en Caloto, Cauca. En menos de un año, el cultivo del cannabis se ha convertido en una salida económica para la comunidad.
—Con esas donaciones hemos hecho arreglos de carreteras, y proyectos productivos en los que compramos los hilos para las tejedoras. Somos una comunidad indígena con el 82 % de necesidades insatisfechas: no tenemos acueducto, alcantarillado o vivienda digna, algunas casas todavía tienen piso de tierra —sostiene García.
La cosa se complica si ponemos en el tablero otra pieza en juego: los actores armados. En el territorio, dice García, están las disidencias de las farc: la Dagoberto Ramos, el frente 57 o la Jaime Martínez. A pesar de que García dice que en el resguardo no hay enfrentamientos, sí hay presencia por fuera de él y esto genera zozobra.
—Es normal que a una feria llegue un grupo armado, saque una persona de la caseta, se la lleve y a los quince minutos se encuentre a la persona muerta.
—Con esos grupos armados tan cerca, ¿cómo asumen ustedes el riesgo? Porque estos nuevos clubes están cambiando las dinámicas del mercado y tal vez le quiten un poco el mercado al narcotráfico…
—Es una pregunta bastante difícil, comprometedora —responde García; se ríe y se queda un rato en silencio—. La parte de la legalización es importante. En la medida en que se normalice la situación, eso hará que las economías subterráneas, ilícitas, se manejen de otra manera, ¿no? Es como cuando un hijo va a pedirles permiso a los papás para salir a un baile. Y el papá no da permiso pero el hijo igual se vuela, porque la fiesta existe. Y no es lo mismo que salir uno con el permiso del papá y la mamá y poder tener un ambiente controlado.
García también cuenta que no todo el mundo en el resguardo está a favor de que ellas cultiven cannabis. Y dice que se debe a la estigmatización de la planta.
—Hasta dentro de la misma comunidad hay contradicciones. No la consideramos parte del narcotráfico, sino que, al no haber en el resguardo escolaridad ni fuentes de empleo, la planta hace parte del sustento familiar.
Cuando le pregunto por los objetivos últimos de la cooperativa, responde, contundente:
—Dignificar nuestra calidad de vida.
—¿Para ti qué significa la planta del cannabis?
—Me da alegría. Cada vez que llego al cultivo doy bendiciones y les agradezco a las plantas porque nos generan bienestar.
La Mesa ii
—Lo que nos juntó fue el cannabis —dice Clara Tello, de la Mascate, y miembro de Hip Hop Kennedy.
La entrevista es a varias voces. Con Clara están también Sebastián Angarita (quien preparó los sánduches), Alejandro Martínez, licenciado en biología, educador e investigador popular; Ángela Hernández, médica veterinaria alternativa y José Aguirre, autocultivador.
Todos hacen parte de distintos dispositivos de base comunitaria. Y utilizan esa palabra: dispositivo.
—Estos dispositivos de red comunitaria tienen como objetivo camellar sobre el sufrimiento social, enfocado principalmente en la salud mental y en la problemática del consumo de sustancias psicoactivas. Queremos dignificar el territorio —dice Alejandro.
—Sí —responde Ángela, y rota el porro—, todos somos marihuaneros y nos reunimos desde la marihuana, pero no para caer en el discurso corto de solo lo cannábico, sino para hacerle frente al uso de las sustancias psicoactivas.
—Entendemos que la problemática en el territorio trasciende el cannabis –complementa Martínez. Nosotros también trabajamos en la upz 80, en Corabastos, en barrios como El Amparo, Llano Grande, María Paz, el Olivo, Amparo Cañizares. Y si usted me lo pregunta a mí, yo prefiero ver a la gente fumando marihuana, porque allá el consumo se extiende al bóxer, al bazuco. Mis chinos en el colegio solamente me hablan de tusi. Entonces hay que hablar también de las otras sustancias.
—¿Ustedes se consideran un club cannábico?
Silencio, miradas, risas.
—Un club necesita carné, tienes que pagar un valor mensual. Nosotros no somos eso. Somos un espacio que se piensa diferente a esa perspectiva mundial de que esto debe funcionar como un club —dice Sebastián Angarita.
—Es que si hablamos de la liberación de la planta —complementa Hernández— nosotros queremos quitarle ese peso del sistema basado en el dinero, en el comercio. Estos cultivos comunitarios nacen de esa intención: queremos tener nuestras flores, que sean accesibles, que sepamos cómo aprender desde ellas y que nos salga lo más gratis que posible.
—Esta es una dinámica basada en el cuidado de las personas que hacemos parte de esa red —Angarita recibe el porro, le da una calada y sigue—. Un cuidado colectivo. Aquí se dan clases de matemáticas para niños, abrimos otro tipo de espacios que son para usuarios y para no usuarios.
—Es que vea —dice Martínez, ya con el porro en la mano—, vivimos en un sistema capitalista que busca individualizarnos y fragmentarnos como sociedad. A ese sistema no le preocupa el otro, sino la transa: «dame el moño, yo te doy las lucas», y no le importa de dónde provenga la planta, ni de dónde provenga el dinero.
—Cuando decimos que la marihuana debería ser de acceso libre para la banda que está en la red, nos referimos a cómo nos unimos entre todos para mejorar nuestros consumos.
—¿Quién es la banda?
—Aquí no hay una invitación de —oiga, venga y llene un formulario y nosotros lo analizamos». Es más bien: «Venga, camelle, participe, trabaje con nosotros, hágale». Esto no es una vaina de extraños. Aquí también tenemos que construir vínculos. Aquí nos hemos dado la pela por nuestra salud mental, por cómo camellamos, por las relaciones que emergen dentro del proceso. Y, parce, son pelas duras porque la gente a veces solo piensa en lo material y no en lo afectivo o en lo relacional. Entonces, ¿quién es la banda? Pues el que se atreve a comprometerse, a camellar con el otro, a hacerse responsable. Esa es la banda. Quien construye, quien camella, quien conspira.
La banda oscila entre doce y quince personas que hacen parte de esta red de auto abastecimiento.
—Esa es la banda —agrega Tello—. Todos estamos pendientes del cuidado de las plantas. Hay un qr que uno alimenta, en el que uno escribe qué hizo ese día, si las regó, si las limpió. Es un intento para que la sistematización sea juiciosa.
—Por eso no es una compra —dice Hernández—. Lo que recibes está medido por ese tiempo que le dedicas al espacio. Tu trabajo determina un porcentaje frente al valor de la flor.
—El cuidado es un tema de privilegio. Si yo quiero fumar unas flores más sanas, pues me toca invertir trabajo y tiempo. Para que el cannabis sea más accesible a la banda, el camello es una forma de pago.
—Al final, estos modelos sacan a la gente de las redes del narcotráfico. ¿Ustedes lo ven así? ¿Es algo en lo que piensan?
Silencio.
—Uno no puede ir de frente contra la luca de la gente —dice Martínez—. Pensar que con nuestras acciones vamos a desmontar una olla es falso. Hay gente a la que no le gusta nuestro discurso, porque no les conviene. Hacer trabajo comunitario implica ser una ficha visible en el territorio. Y precisamente, cuando hacemos parte del territorio, ser frenteros con esas dinámicas es riesgoso. Exige cautela.
—No es la misión —añade Tello—. Porque además es imposible entrar en una guerra contra el microtráfico. Yo creo que el autocultivo, más que ir en contra del narcotráfico, es una invitación al autocuidado y a la autonomía.
—¿Para ustedes qué ha significado el cannabis en sus vidas?
—La posibilidad de hacer realidad otros mundos —dice Hernández.
—No lo sé todavía —continúa Martínez. El cannabis ha traído cosas positivas, pero también ha marcado cosas negativas de mi vida. Es una intriga.