
Hay, en el comienzo de La frontera encantada, el nuevo libro de Giuseppe Caputo, el regalo —y el dilema— de una visión: «Vas a tener que escoger: o lo más absolutamente hermoso que podrás ver jamás, o lo más absolutamente terrible». Aquel ofrecimiento de un loco, a orillas de un río perezoso, cuenta el narrador, le recuerda el encantamiento que en la infancia conjuró su abuela: «Acuérdate de eso: tu perfil derecho es elegante y el izquierdo, en cambio, es vulgar. Cuando te tomen fotos, muestra el lado derecho». Estamos ante un narrador que ha sido dividido, hechizado en la frontera que su abuela le diagnosticó o le produjo, en primer lugar, en su cara. «En primer lugar» es un decir, pues antes de haberla encontrado en la cara de su nieto, la había detectado en la cara de su hija, la madre del narrador. Dice él: «En ese instante exacto, supe que la vieja también había partido a su hija, quién sabe desde hacía cuánto». El conjuro es hereditario: en la madre, como en él, se debatían el lado vulgar y el lado distinguido, la parte de mostrar y la de ocultar, y la abuela, siempre vigilante, sabía ver y señalar —perseguir— cuando aquel lado vulgar aparecía. A partir de allí, a partir de la partición, La frontera encantada narra, entre otras cosas, las idas y venidas entre un lado y el otro, la posibilidad de encontrarse más allá de la prohibición hechizante, de quitarse la máscara y verse a la cara. El narrador quiere mirarse a la cara, entendida como conciencia política, más allá de la máscara, más allá del complejo. Es un libro que quiere, digamos, dar la cara. Por eso, es atinado y enternecedor, también inesperado, que el libro incluya dibujos infantiles de esa cara, autorretratos del narrador. Esa cara fragmentada.
El narrador piensa lo dividido y lo medio: se sitúa entre fronteras y umbrales. Ese mediocamino se manifiesta como insuficiencia (no es suficientemente de una manera), pero también le da perspectiva: le deja ver, con distancia, cada lado —y, en ese sentido, es la historia de un narrador que empieza a ver y verse: cuenta, por ejemplo, el momento en que, en la infancia, tuvo gafas y empezó a ver perfecto después de haber visto borroso; la novedad de la visión, esa claridad, coincide con el mareo—. Este es un libro que busca la visión completa, la de la herida individual y la social, sin temor al cruce de las dos visiones del comienzo: lo más absolutamente hermoso y lo más terrible.
Está la frontera de la locura. El padre hace muchas cosas sin aviso e inesperadamente. Llena la casa de tierra y ramas porque le hace falta el campo en que creció. Duerme rodeado de mirlas enjauladas porque «es bueno despertarse rodeado de naturaleza». Sueña con construir un puente que vaya de Colombia a Italia, donde nació. Es entrañable su ímpetu y tierna su locura. Luego, el narrador, al que también le han dicho «loco», vive su paso entre loco y loca: «”Loco y loca”, gritó Fabrizio. “Las dos cosas eres”. Y sí, las dos cosas era: medioexiliado, mediointegrado. Con mediocuerpo lejos, en otra parte. Con mediocuerpo aquí». A esa cualidad de «medio» me refiero, a ese medioestar: claridad y mareo.
Vuelvo a la frontera que separa la distinción y la vulgaridad. La novela detecta y narra aquellas marcas de clase que en cualquier sociedad distinguida —y distinguida es desigual— aparecen. Habla el narrador de Barranquilla —un lugar donde, bien lo muestra, las cosas violentas, sustraídas de su violencia, son para unos simplemente «corronchas»—, pero su acercamiento a la casa y la clase —que no a las palabras, que son absolutamente Caribe— podrían corresponder, imagino, a varias ciudades latinoamericanas. Es un honor para la abuela que el niño, nuestro narrador, sea invitado al cumpleaños del nieto de Amirita, en el Country Club; es terrible —¡una vergüenza!— que el mismo niño, en esa fiesta, se quite los zapatos y corretee en medias y, aún peor, que entre todos los invitados, justo juegue con la hija del mesero. Mientras tanto, Margui, la empleada doméstica de esa casa sin plata, pero repleta de aspiración social, se lamenta: «¡Una es tan pobre que termina trabajando para gente pobre, sirviendo a muertos de hambre!».
El narrador piensa lo dividido y lo medio: se sitúa entre fronteras y umbrales. Ese mediocamino se manifiesta como insuficiencia (no es suficientemente de una manera), pero también le da perspectiva
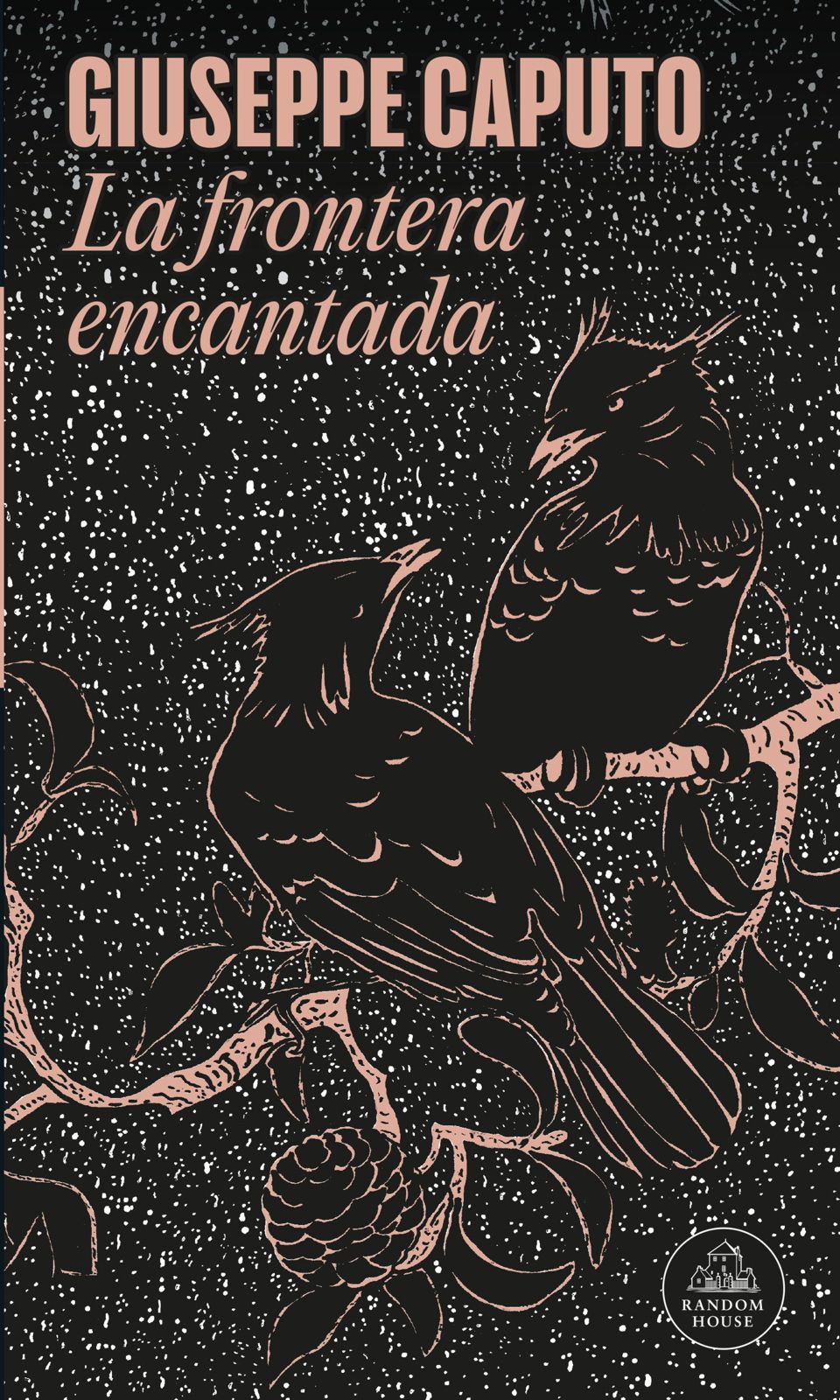
El juego y la risa aparecen como antídotos ante la convención social. La «carcajada unida» entre el narrador y su hermano rompe el hechizo de la pretendida elegancia, ridiculiza a los de arriba: «Fuimos una sola carcajada unida (…) Sentí felizmente que la mediacara distinguida se quebraba para siempre». Y el lector, felizmente, a lo largo del libro ríe con él: se quiebra su mediacara. Caputo señala con humor, dolorosamente y en una carcajada, el clasismo, la gran aspiración social, el mundo de la apariencia en que lo más conveniente es parecer: «Casarse con un europeo también era subir en la escala social o, en últimas, adquirir un elemento valorizante: no tenía importancia que, en su país de origen, ese mismo italiano estuviera abajo». Importaban los ojos azules —y decir que era italiano—, y mejor no mencionar que era un inmigrante pobre, que venía de Calabria y no de Roma. ¡Pobre señora, que aspira a vivir en una casa como la de Amirita, y vive en una casa que insiste en llenarse de mierda!: la del niño que se caga en la bombona de la lámpara, la de los perros que sin aviso trae el padre. La novela es hábil para presentar esas marcas de clase y de aspiración. Hace bien en no mostrarnos demasiado de la vida de los ricos a los que sus personajes pretenden pertenecer: se detiene y se explaya en la pretensión y la fantasía, en la carencia y en el querer más, en el deseo: se detiene, para volver a la expresión de Margui, en el hambre.
El hambre estaba prohibida en la casa. Se oía presagiar a la vieja —la abuela— que el narrador y su hermano iban a ser unos «muertos de hambre. ¡Verdaderamente a morir de hambre!». ¿Por qué? Por mostrar el hambre justamente; alguien que sabe comportarse no muestra el hambre, o el que muestra el hambre no come. Deseoso y sin poder tocar, y también tocón después, el narrador «muestra el hambre»; explora y cuenta las maneras de su deseo, lejos de la mirada —trata de alejarse, y a cientos de kilómetros la pregunta persiste: ¿es posible sacarse esa mirada?— correctora y castradora de la casa familiar. La novela hurga en las heridas y las políticas que rigen el deseo y el placer. Aquí, el sexo entre hombres, históricamente castigado y perseguido, libera y reivindica; ofrece la posibilidad de ser otro, «políticamente otro. Felizmente otro». También hay encuentros sexuales sórdidos, para atravesar un duelo y llenarse de otra cosa, y está el sexo como guion, representación de la representación que es el porno. Pero el narrador quiere más: «Yo quise que el sexo —todo el sexo en el mundo— fuera algo más que una caricia en medio de la tortura: algo más que un ratico de respiración en medio del trajín laboral y su asfixia. O quise —quizás quise intuitivamente, después de nuestro encuentro— desear distinto: ya no querer más la caricia que alivia la tortura cotidiana, sino una vida intorturada». Es esa la vida, la gran aspiración que busca el narrador, opuesta a la aspiración social que regía el mundo de la infancia: otra realidad, un nuevo sexo, otro paisaje.
Leí La frontera encantada como un libro umbral en el que una historia llama a la otra, en un fluir entre géneros literarios que es capaz, al tiempo y de una manera hermosa, de narrar, reflexionar, imaginar, teorizar y poetizar. Diría que es una echadera de cuento, y que algunos cuentos se echan para retrasar —dilatar, placenteramente, como querría el narrador— la llegada al fondo. Es un libro que quiere ir al fondo. También es un canto y un reclamo a Barranquilla: «¿Qué te hizo la ciudad acaso? Cuéntame», pregunta la madre, al final de uno de los pasajes más bellos del libro, sobre la voz de ella y de Barranquilla. El libro también quiere responder esa pregunta: qué le hizo la ciudad, qué le hizo la casa familiar.
Pienso en la geografía que Giuseppe Caputo ha construido desde su primer libro: Un mundo huérfano, que observaba la relación de un hijo y su padre; una Estrella madre, sobre un hijo que espera el regreso de la madre; y ahora esta frontera, que parece, para usar una expresión del libro, querer desmadrarse —dejar a un lado a la madre y el padre, separarse: los mira profundamente, en su belleza incorregible, en su dolor, y se aparta—. En su búsqueda de un nuevo paisaje, el narrador llega a la Gran Rumba del Deseo: la novela se vuelve un canto que pide vivir y no morir por el deseo. Desear una alegría —no la muerte— con todo el cuerpo: ya tantos han muerto porque su deseo no ha tenido lugar y ya tantos han deseado la muerte, por no saber qué más desear. En su gran generosidad, La frontera encantada nos invita a cantar con ella; nos da el regalo de esa visión, la aspiración de un nuevo deseo.
Ministerio de Cultura
Calle 9 No. 8 31
Bogotá D.C., Colombia
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Días no festivos)
Contacto
Correspondencia:
Presencial: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
jornada continua
Casa Abadía, Calle 8 #8a-31
Virtual: correo oficial –
servicioalciudadano@mincultura.gov.co
(Los correos que se reciban después de las 5:00 p. m., se radicarán el siguiente día hábil) Teléfono: (601) 3424100
Fax: (601) 3816353 ext. 1183
Línea gratuita: 018000 938081 Copyright © 2024
Teléfono: (601) 3424100
Fax: (601) 3816353 ext. 1183
Línea gratuita: 018000 938081
Copyright © 2024