
El agua es la vida que se mueve tomando diversas formas. Es el principio de Gaia, ese ecosistema complejo y espléndido que nos convierte en un planeta azul. En ella jugamos, nos reflejamos, entendemos la variabilidad de la materia y comprendemos los ciclos que ocurren ante nuestros ojos: nubes y ríos aéreos, lluvias y escorrentías superficiales, lagunas —«esos ríos que se han quedado dormidos»—, fuentes subterráneas y ojos de agua, y pantanos paramunos que se suspenden en el aire como lloviznas y garúas que nos empapan o empiezan como hilos a correr hacia el mar. La memoria del agua nos sitúa y nos recuerda, una y otra vez, cuando es ausencia o cuando inunda, que sin entenderla deshonramos el comienzo de todo. «Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Solo el mar estaba en todas partes. El mar era la madre. Ella era agua y agua por todas partes y ella era río, laguna, quebrada y mar y así ella estaba en todas partes. Así, primero solo estaba La Madre», dice una sentencia kogui en la entrada del Museo del Oro en Bogotá.
Hoy es urgente que volvamos a leerla, a hablar con ella, a recuperar el sentido de la vida en medio de tanta muerte en el mundo, para reversar la codicia y la destrucción propia de la modernidad capitalista de disolver todo lo sólido en el aire. Porque el agua se desvanece en apariencia, pero vuelve, regresa y nos responde cuando empezamos a comprenderla, a entender sus ciclos de vida, a verla como el hilo fuerte de nuestra sociedad y de nuestra condición como país.
El territorio colombiano hace parte de las últimas reservas de agua dulce del planeta, ubicadas en la Orinoquía y la Amazonía, ambas bañadas por los ríos andinos, y su oferta hídrica es seis veces mayor que la del promedio mundial. Pero encarna contradicciones económicas y culturales tan o más profundas que las del oro, analizadas en el número anterior de GACETA, hasta el punto de que el libro emblemático de las paradojas del agua sobre la Tierra, escrito por Maude Barlow y Tony Clarke, se tituló Oro azul. Las multinacionales y el robo organizado de agua en el mundo.
Por todo ello, el Plan de Desarrollo del gobierno actual nos propone asumirnos como potencia mundial de la vida porque somos una potencia del agua. Esa tarea señala que nos ordenemos alrededor de ella. «Al agua, déjala correr», aconsejan las culturas campesinas. Y así lo han comprendido, desde hace siglos, culturas como los zenúes, que combinaron sus inmensos sistemas de canales con los terrenos elevados de cultivo en las zonas inundables de los ríos Sinú, Cauca y San Jorge; o de los tayronas, quienes nos alertan desde la línea negra de la Sierra Nevada sobre el sentido de las lagunas costeras, allí «donde nacen los ríos» cuando el agua inicia su ciclo de evaporación y precipitación justo en las montañas costeras más altas del mundo. O de los campesinos y pescadores criollos que forjaron los complejos culturales anfibios que consagró Orlando Fals Borda en su Historia doble de la Costa, como el futuro de los necesarios modelos adaptativos de nuestro bienestar como sociedad en la depresión momposina.
Así que reorganizar los modelos de ocupación y de uso en la necesaria convivencia con el agua es una urgencia cultural hoy. Comprender que el corredor andino, donde habita el 80 % de la población colombiana, solo dispone del 30 % de nuestra oferta hídrica como país, y que su ordenamiento territorial urbano se ha construido bajo la idea de la separación de los cuatro biomas que nos hacen uno de los países megadiversos del planeta —el Pacífico, el Caribe, la Orinoquía y la Amazonía—, pasa por una comprensión más profunda que nos relacione como especie a estos ecosistemas. Al contrario de la planeación gentrificadora, en realidad los une a través de los ciclos del agua que sustentan los nichos climáticos que nos caracterizan de forma singular, y que explican, por ejemplo, la riqueza del clima de la región cafetera a partir de la regulación de las precipitaciones del Pacífico chocoano contenidas por los bosques altoandinos de la cordillera Occidental; o la presencia en la sabana de Bogotá de lo que coloquialmente se reconoce como las cuatro estaciones en un solo día, producto de la combinación de los frentes climáticos de aquellos biomas cruzados y desenlazados por los ríos celestes y los frentes climáticos que se levantan desde sus cuatro puntos cardinales.
La idea ya muy discutida en el mundo entero de un sistema que se ha construido sobre un plan de crecimiento permanente y de acumulación financiera ha incluido, de manera dramática, los recursos naturales, que en el caso del agua es un derecho humano. Sin ella no es posible la vida. Por eso resulta absurdo que aún no superemos las conversaciones sobre sus usos domésticos, industriales y agrarios que marcan aquello que el estudio nacional del agua ha reconocido como las huellas urbanas hídricas azul, verde y gris por el uso del agua, que no solo es extraída intensivamente, exportada y contaminada combinando los usos mercantiles del agua embotellada o transformada en bebidas azucaradas, sino que es sepultada por el desarrollo urbanístico cementero encima de los mejores suelos del mundo, o contaminada por los residuos del modelo extractivo, industrial y financiero de crecimiento dominante.
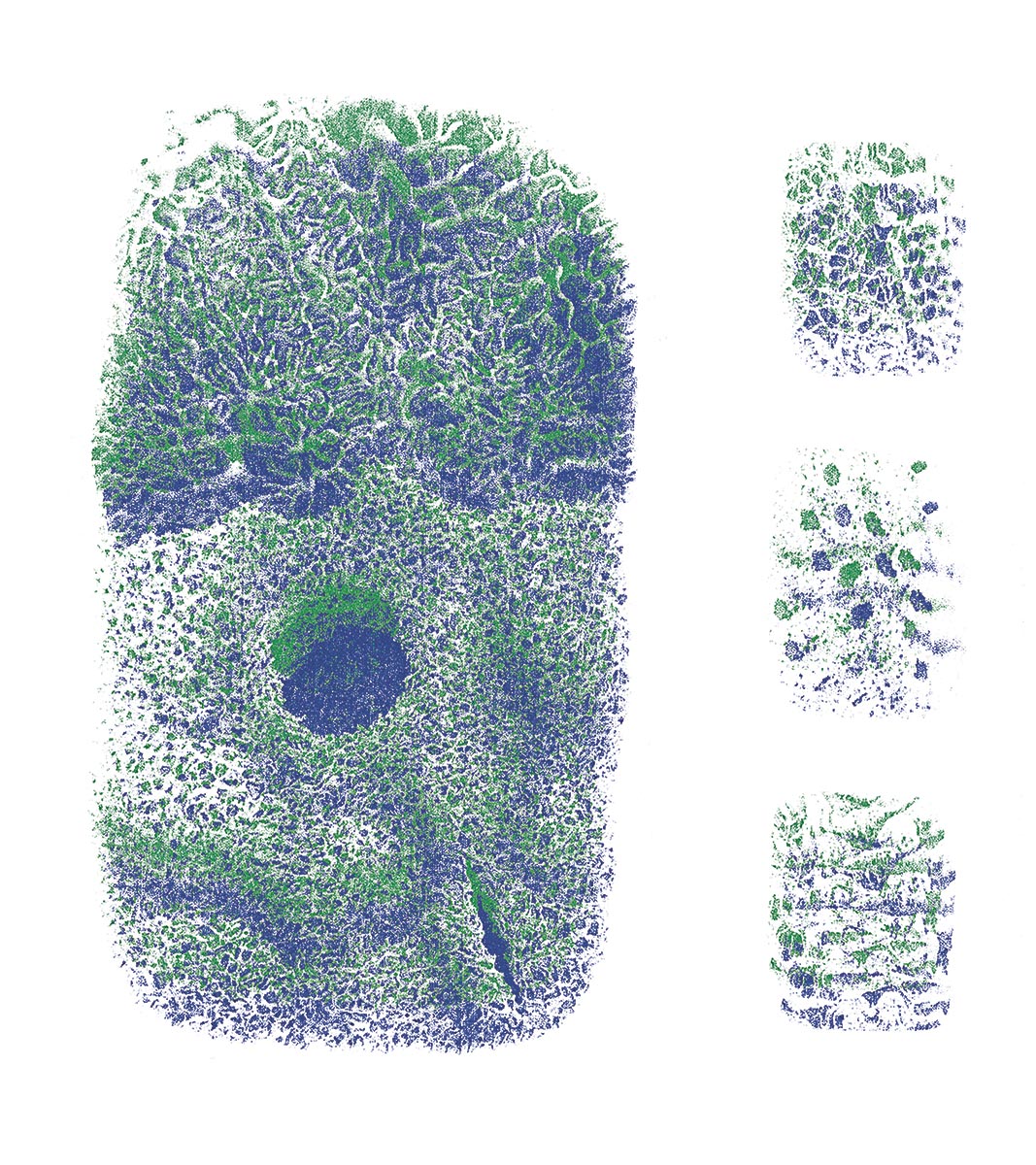
Hemos convertido nuestros ríos en cloacas y en fronteras. Desde sus aguas contaminadas se evidencia el mayor de nuestros desastres: la cuenca del Magdalena, el río madre de nuestra nacionalidad, es la más deforestada del país: solo le hemos dejado el 5 % de sus bosques de niebla y de laderas altoandinas, y un reducido porcentaje de sus páramos originales, que, a pesar de todo, siguen siendo el 50 % de los existentes en el mundo; y hoy agonizan sus lagunas míticas de Tota, Fúquene, La Cocha y Guatavita.
El agua también ha sido deshonrada al convertirla en un territorio de guerra. Nuestros ríos son cementerios masivos de los despojos humamos de los desaparecidos, cuyos nombres hacen parte de la actual batalla pacífica pero radical por recuperar una narrativa polifónica en la memoria del país, que debe hacer conciencia sobre esos asombros originales pero presuntuosos de los españoles «descubridores», quienes lo bautizaron dentro de su tradición y su imaginario cristiano como el río Grande de la Magdalena. Quien tenga curiosidad, podrá descubrir el sentido de los múltiples nombres de ese río: los quechuas lo llamaron Guaca-Halo o «río de las Tumbas» al asociarlo con el complejo arqueológico de San Agustín, donde nace; los muiscas, Yuma, «Río del país amigo», al cual proveían de sal en un comercio permanente con los pueblos de las tierras bajas; los caribes, por su parte, lo llamaron Karakalí, «Gran Río de los caimanes», o Karihuaña; y los yariguíes de Tora, en el río medio, la actual Barrancabermeja, se referían a él como Arlí o «río del Pez».
En ese panorama se mueven hoy los esfuerzos por transformar nuestra relación con el agua, y acceder a ella. En el país todavía hay más de once millones de personas que no cuentan con acceso al agua potable, y aún hoy se discute de modo absurdo de hecho y de derecho si el agua es un bien común, un elemento esencial de la vida o una mercancía. Sus ecosistemas esenciales siguen siendo vistos como escenarios extractivos de materiales de construcción, o de recursos minerales y fuentes no renovables de energía, o, incluso, como muladares y zonas periféricas que deben ser incorporadas a las transformaciones urbanas.
Como se ve, es inmensa la tarea en que estamos empeñados como país y, por primera vez, como gobierno, así no hayan faltado a finales del siglo pasado políticas ambientales en las cuales hoy nos apoyamos, que en muchos casos perduran apenas como recuerdo después de haber sido desmontadas sistemáticamente por el desarrollismo a sangre y fuego que asoló al país en los últimos veinticinco años. Hoy abogamos por recomponerlas desde lo cultural, la política pública, las economías alternativas, desde el reordenamiento geográfico, asumiendo que todos los territorios nacionales son esenciales, y que la clave está en las adaptaciones a los designios de la naturaleza y a la crisis climática, y no en las ciegas transformaciones intensivas y masivas.
Y hacerlo es solo posible desde la relación con el agua, desde el hilo de nuestros ríos y cielos, para lo cual es preciso empezar reconociendo sus dimensiones culturales y sus escalas mayores: las de la poesía, sea en la oralidad de los ancestros amerindios, como aquel mito de los hermanos mayores los koguis, o en la literaria de nuestra tradición hispánica. Como la de Raúl Gómez Jattin, quien desde su canto levantado en su amanecer en el valle del Sinú nos sigue preguntando en el plano más íntimo de quien se siente perdido en el ciego y vanidoso mundo del capitalismo que hace la guerra y, al mismo tiempo, delira con la conquista del espacio como el abandono de la tierra, qué será de nosotros «si las nubes no anticipan en sus formas la historia de los hombres; y si los colores del río no figuran los designios del dios de las aguas».
Porque ante todo hemos sido un país de culturas regionales fluviales, más que marinas, a pesar de nuestras inmensas y diversas costas. Además de mirar hacia el mar, debemos partir por recuperar la dignidad desde la memoria del agua, que con sus movimientos nos señala lo que han sido sus cursos y sus territorios recortados por las apropiaciones fraudulentas de sus riberas y lechos desecados, bajo la forma de crecientes o sequías que generan riesgos y desastres cada año, como sentencias inapelables ante nuestra irracionalidad dominante; y construir la sustentabilidad profunda de nuestra sociedad, que pasa por reordenar al unísono el territorio y las mentes desde esa memoria del agua.
Allí está pues, el agua, como el mar, siempre recomenzando, en forma de olas, o de lluvia, ofreciéndonos nuevos puntos de partida para transformar esos destinos extraviados, y superar los sentimientos y las pasiones tristes con base en las potencias de sus ciclos. Como en el poema de Álvaro Mutis, donde se nos revela que la memoria del agua es en el fondo nuestra propia memoria:
Nocturno
Esta noche ha vuelto la lluvia sobre los cafetales.
Sobre las hojas de plátano,
sobre las altas ramas de los cámbulos,
ha vuelto a llover esta noche un agua persistente y vastísima
que crece las acequias y comienza a henchir los ríos
que gimen con su nocturna carga de lodos vegetales.
La lluvia sobre el cinc de los tejados
canta su presencia y me aleja del sueño
hasta dejarme en un crecer de las aguas sin sosiego,
en la noche fresquísima que chorrea
por entre la bóveda de los cafetos
y escurre por el enfermo tronco de los balsos gigantes.
Ahora, de repente, en mitad de la noche
ha regresado la lluvia sobre los cafetales
y entre el vocerío vegetal de las aguas
me llega la intacta materia de otros días
salvada del ajeno trabajo de los años.